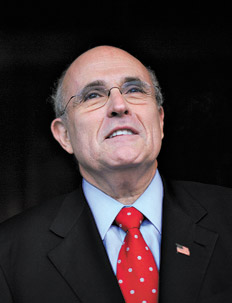Menos de once segundos antes, cuando el jugador argentino recibe
el pase de un compañero, el reloj en México marca las trece horas, doce
minutos y veinte segundos. En la escena central hay también dos
británicos y un hombre algo mayor, de origen tunecino. El deporte al que
juegan, el fútbol, no es muy popular en Túnez. Por eso el africano
parece el único que no está en actitud de alarma atlética.
Se
llama Alí Bin Nasser y, mientras los otros corren, él camina despacio.
Tiene cuarenta y dos años y está avergonzado: sabe que nunca más será
llamado a arbitrar un partido oficial entre naciones.
También
sabe que si, doce años antes, cuando se lesionó en la liga tunecina, le
hubieran dicho que estaría en un Mundial, no lo habría creído. Tampoco
la tarde en que se convirtió en juez: en Túnez no es necesario, para
acceder al puesto, más que tener el mismo número de piernas que de
pulmones.
Cuando dirigió su primer partido descubrió que sería un
árbitro correcto. Fue más que eso: logró ser el primer juez de fútbol
al que reconocían por las calles de la ciudad. Lo convocaron para las
eliminatorias africanas de 1984 y su juicio resultó tan eficaz que, un
año más tarde, fue llamado a dirigir un Mundial.
En México le
pedían autógrafos, se sacaban fotos con él y dormía en el hotel más
lujoso. Había arbitrado con éxito el Polonia-Portugal de la primera
fase, y vigilado la línea izquierda en un Dinamarca-España en donde los
daneses jugaron todo el segundo tiempo al achique; él no se equivocó ni
una sola vez al levantar el banderín.
Cuando los organizadores le
informaron que dirigiría un choque de cuartos —nunca un juez tunecino
había llegado tan lejos—, Alí llamó a su casa desde el hotel, con cobro
revertido, se lo contó a su padre y los dos lloraron.
Esa noche
durmió con sofocones y soñó dos veces con el ridículo. En el primer
sueño se torcía el tobillo y tenía que ser sustituido por el cuarto
árbitro; en el sueño, el cuarto árbitro era su madre. En el segundo
sueño saltaba al campo un espontáneo, le bajaba los pantalones y él
quedaba con los genitales al aire frente a las televisiones del mundo.
De
cada sueño se despertó con palpitaciones. Pero no soñó nunca, durante
la víspera, en dar por válido un gol hecho con la mano. No soñó con que,
en la jerga callejera de Túnez, su apellido se convertiría en metáfora
jocosa de la ceguera. Por eso ahora dirige el segundo tiempo de ese
partido con ganas de que todo acabe pronto.
Ahora
el jugador argentino toca el balón con su pie izquierdo y lo aleja
medio metro de la sombra. El calor supera los treinta grados y esa
sombra, con forma de araña, es la única en muchos metros a la redonda.
Alrededor
del campo, acaloradas, ciento quince mil personas siguen los
movimientos del jugador pero solo dos, los más cercanos a la escena,
pueden impedir el avance.
Se llaman Peter: Raid uno, Beardsley el
otro; nacieron en el norte de Inglaterra, uno en el cauce y el otro en
la desembocadura del río Tyne; los dos tuvieron, pocos años antes, un
hijo varón al que llamaron Peter; los dos se divorciaron de su primera
mujer antes de viajar a México; y los dos están convencidos, a las trece
horas, doce minutos y veintiún segundos, que será fácil quitarle el
balón al jugador argentino porque lo ha recibido a contrarié y ellos son
dos: uno por el frente y el otro por la espalda.
No saben que,
una década después, Peter Raid hijo y Peter Beardsley hijo serán amigos,
tendrán quince y dieciséis años y estarán bailando en una rave de
Londres.
Un escocés de apellido O’Connor —que más tarde será
guionista del cómico Sacha Baron Cohen— los reconocerá y, en medio de la
danza, los esquivará con una finta y un regate. Lo hará una vez, dos
veces, tres veces, imitando el pase de baile que ahora, diez años antes,
le practica a sus padres el jugador argentino.
Raid hijo y
Beardsley hijo no entenderán la broma, entonces otros participantes de
la rave se sumarán a la burla de O’Connor y se formará un bucle de
bailarines que, en forma de tren humano, esquivará a los muchachos en
dos tiempos.
Peter Raid hijo será el primero en comprender la
mofa, y se lo dirá a su amigo: «Es por el video de nuestros padres, el
de México ochenta y seis».
Peter Beardsley hijo hará un gesto de
humillación y los dos amigos escaparán de la fiesta perseguidos por
decenas de muchachos que gritarán, a coro, el apellido del jugador que
diez años antes, ahora mismo, se escapa de sus padres con un quiebre de
cintura.
Muy pronto Raid padre y Beardsley padre dejarán de
perseguir al jugador: será el trabajo de otros compañeros intentar
detenerlo. Ellos ahora permanecen congelados en medio de una cinta que
el tiempo convierte, a cámara lenta, de VHS a Youtube.
Ahora sus
hijos tienen cinco y seis años y no recordarán haber visto en directo el
primer regate del jugador, pero al comienzo de la adolescencia lo verán
mil veces en video y dejarán de sentir respeto por sus padres.
Peter
Raid y Peter Beardsley, inmóviles aún en el centro del campo, todavía
no saben exactamente qué ha pasado en sus vidas para que todo se
quiebre.
Raudo y con
pasos cortos, el jugador argentino traslada la escena al terreno
contrario. Solo ha tocado el balón tres veces en su propio campo: una
para recibirlo y burlar al primer Peter, la segunda para pisarlo con
suavidad y desacomodar al segundo Peter, y una tercera para alejar el
balón hacia la línea divisoria.
Cuando la pelota cruza la línea
de cal el jugador ha recorrido diez de los cincuenta y dos metros que
recorrerá y ha dado once de los cuarenta y cuatro pasos que tendrá que
dar.
A las las trece horas, doce minutos y veintitrés segundos
del mediodía un rumor de asombro baja desde las gradas y las nalgas de
los locutores de las radios se despegan de los asientos en las cabinas
de transmisión: el hueco libre que acaba de encontrar el jugador por la
banda derecha, después del regate doble y la zancada, hace que todo el
mundo comprenda el peligro.
Todos menos Kenny Sansom, que aparece
por detrás de los dos Peter y persigue al jugador con una parsimonia
que parece de otro deporte. Sansom acompaña al jugador argentino sin
desespero, como si llevara a un hijo pequeño a dar su primera vuelta en
bicicleta.
«Parecía que estuvieras en un entrenamiento, joder»,
le dirá el entrenador Bobby Robson dos horas después, en los vestuarios.
«Ese no eras tú», le dirá su medio hermano Allan un año más tarde,
borrachos los dos, en un pub de Dublin.
Kenny Sansom rebobinará
mil veces el video en el futuro. Verá su paso desganado, casi un trote,
mientras el jugador se le escapa.
Comenzará, en noviembre de ese
año, a tener problemas con el juego y el alcohol. En la prensa
sensacionalista lo apodarán «White» Sansom, por su afición al vino
blanco.
Su único amigo de las épocas doradas será Terry Butcher, quizá porque ambos compartirán el eje de un trauma idéntico.
Butcher
es el que ahora, cuando los relatores de radio y los espectadores en
las gradas todavía están poniéndose de pie, le tira una patada fallida
al jugador que avanza por su banda. Sin saber que su apellido, en el
idioma del rival, significa carnicero, Butcher perseguirá enloquecido al
jugador y le tirará una segunda patada, esta vez con ánimo mortal, en
el vértice del área pequeña.
Terry Butcher tampoco superará nunca
el fantasma de esos diez segundos en el mediodía mexicano. «Al resto de
mis compañeros los regateó una sola vez, pero a mí dos..., pequeño
bastardo», le dirá a la prensa muchos años después, con los ojos
vidriosos.
Kenny Sansom y Terry Butcher no regresarán a México
jamás, ni siquiera a playas turísticas alejadas del Distrito Federal. En
el futuro, sin hijos ni parejas estables, tendrán por afición (con casi
sesenta años cada uno) juntarse a tomar whisky los jueves por la noche e
inventar nuevos insultos contra el jugador argentino que ahora, sin
marca, entra al área grande con el balón pegado a los pies.
Antes
del inicio de la jugada, un hombre da un mal pase. Con ese error
empieza la historia. Podría haber jugado hacia atrás o a su derecha,
pero decide entregar el balón al jugador menos libre.
Ese hombre
se llama Héctor Enrique y se queda inmóvil después del pase, con las
manos en la cintura. Después de ese partido nunca podrá separarse del
jugador, como si el hilo invisible del pase vertical se transformara,
con el tiempo, en un campo magnético.
Enrique todavía no lo sabe,
pero volverá a participar de un Mundial de fútbol, veinticuatro años
después y en tierra sudafricana. Será parte del cuerpo técnico de un
entrenador que, más gordo y más viejo, tendrá el mismo rostro del hombre
joven que ahora corre en zigzag. Y acabará su carrera todavía más
lejos, en los Emiratos Árabes, de nuevo a la derecha del jugador al que,
hace dos segundos, le ha dado un pase a contrarié.
Durante
muchas noches del futuro, en un país extraño donde las mujeres tienen
que ir en el asiento trasero de los coches, Enrique pensará qué habría
ocurrido si, en lugar de esa mala entrega, le hubiera cedido el balón a
Jorge Burruchaga, su segunda opción.
Burruchaga es el que ahora
corre en paralelo al jugador, por el centro del campo. Son las trece
horas, doce minutos y veinticuatro segundos: está convencido de que el
jugador le dará el pase antes de entrar al área, que únicamente le está
quitando las marcas para dejarlo solo frente a los tres palos.
Burruchaga
corre y mira al jugador; con el gesto corporal le dice «estoy libre por
el medio» y mientras espera el pase en vano no sabe que un día, algunos
años después, aceptará un soborno en la liga francesa y será castigado
por la Federación Internacional. Otra entrega a destiempo. Pero él,
congelado en el presente, todavía corre y espera la cesión que no llega
nunca.
Días más tarde hará el gol decisivo de la final, pero el
mundo solo tendrá ojos y memoria para otro gol. Año tras año, homenaje
tras homenaje, el suyo no será el más admirado.
Una noche
Burruchaga llamará por teléfono a Arabia Saudita para conversar con su
amigo Héctor Enrique, y lamentará, un poco en broma, un poco en serio,
aquel gol ajeno que opacó el decisivo de la final. Entonces Enrique verá
por la ventana una tormenta de arena y, sin pretenderlo, lo hará
sonreír. «No fue para tanto aquel gol», le dirá, «el pase se lo di yo,
si no lo hacía era para matarlo».
Dentro
del campo de juego el viento sopla a doce kilómetros por hora. Si
hubiera soplado a sesenta kilómetros por hora, como ocurrió en la Ciudad
de México seis días más tarde, quizás la jugada no hubiera acabado
bien.
El avance parece veloz por ilusión óptica, pero el jugador
regula el ritmo, frena y engaña. Hay una geometría secreta en la
precisión de ese zigzag, un rigor que se hubiera roto con un cambio en
el viento o con el reflejo de un reloj pulsera desde las gradas.
Terry
Fenwick piensa en las variables del azar mientras se ducha cabizbajo
tras la derrota. Sobre todo en una, la menos descabellada.
Antes
del partido, Fenwick le aconsejó a su entrenador Bobby Robson que lo
mejor sería hacerle, al jugador rival, un marcaje hombre a hombre. Bobby
respondió que la marca sería zonal, como en los anteriores partidos.
¿Qué
habría ocurrido si Robson le hacía caso?, se preguntará Terry Fenwick
desnudo, en la soledad del vestuario, con el agua reventándole las
sienes.
En este momento, a las trece horas, doce minutos y
veintiséis segundos del mediodía, es él quien ve llegar al jugador con
el balón dominado; es él quien cree que dará un pase al centro del área.
Fenwick piensa igual que Burruchaga, apoya todo el cuerpo en su pierna
derecha para evitar el pase y deja sin candado el flanco izquierdo. El
jugador, con un pequeño salto, entra entonces por el hueco libre, pisa
el área y encuentra los tres palos.
«Mierda», le dirá a la prensa
Terry Fenwick en 1989, «arruinó mi carrera en cuatro segundos». Dos
años después del exabrupto, en 1991, Fenwick pasará cuatro meses en
prisión por conducir borracho. Dirá, a mediados de la década siguiente,
que no le daría la mano al jugador argentino si lo volviera a ver.
En
esas mismas fechas una de sus hijas cumplirá dieciocho años. Durante la
fiesta, Terry Fenwick la encontrará besándose con un argentino en una
playa de Trinidad. Reconocerá la identidad del muchacho por una camiseta
celeste y blanca con el número diez en la espalda. Fenwick aún no lo
sabe, pero en su vejez dirigirá un ignoto equipo llamado «San Juan
Jabloteh» en Trinidad y Tobago, un país que nunca jugó un Mundial, pero
que tiene playas.
Fenwick se emborrachará cada día en la arena de
esas playas. La tarde del encuentro de su hija con el argentino querrá
acercarse al chico para golpearlo. El argentino hará el gesto salir para
la izquierda y escapará por la derecha. Fenwick, de nuevo, se comerá el
amague.
Ocho pasos,
de cuarenta y cuatro totales, dará el jugador dentro del área, y le
bastarán para entender que el panorama no es favorable.
Hay un
rival soplándole la nuca a su derecha, Terry Butcher; otro a su
izquierda, Glenn Hoddle, le impide la cesión a Burruchaga; Fenwick se ha
repuesto del amague y ahora cubre el posible pase atrás y, por delante,
el portero Peter Shilton le cierra el primer palo.
El norte, el
sur y el este están vedados para cualquier maniobra. Son las trece
horas, doce minutos y veintisiete segundos del mediodía. Tres horas más
en Buenos Aires. Seis horas más en Londres.
En cualquier ciudad
del mundo, a cualquier hora del día o de la noche, intentar el disparo a
puerta en medio de ese revoltijo de piernas es imposible, y el que
mejor lo sabe es Jorge Valdano, que llega solo, muy solo, por la
izquierda.
Nadie se percata de la existencia de Valdano, ni ahora
en el área grande ni durante la escuela primaria, en el pueblo
santafecino de Las Parejas.
Jorge Valdano se sentaba a leer
novelas de Emilio Salgari mientras sus compañeros jugaban al fútbol en
los recreos, arremolinados detrás de la pelota. El fútbol le parecía un
juego básico a los nueve años, pero a los once ocurrió algo: entendió
las reglas y supo, sin sorpresa, que los demás chicos no lo practicaban
con inteligencia.
Empezó a jugar con ellos y, mientras el resto
perseguía el balón sin estrategia, él se movía por los laterales
buscando la geometría del deporte.
Y fue bueno. Integró dos
clubes del pueblo y pronto lo llamaron de Rosario para las inferiores de
Newell’s; debutó en primera antes de los dieciocho. A los veinte era
campeón mundial juvenil en Toulon. A los veintidós ya había jugado en la
selección absoluta.
Pero en esos años de vértigo nunca amó el
juego por encima de todo. Si le daban a elegir entre un partido entre
amigos o una buena novela, siempre elegía el libro.
Hasta ese
momento de sus treinta años, Valdano no estaba seguro de haber elegido
su verdadera vocación. Por eso ahora, que espera el pase, siente por fin
que ese puede ser su destino, que quizá ha venido al mundo a tocar ese
balón y colgarlo en la red.
Sabe que la única opción del jugador
es el pase a la izquierda. No le queda otra salida. Mientras pisa el
área piensa: «Si no me la da, largo todo y me hago escritor”.
Pero
el jugador entra al área sin mirarlo. Tampoco Butcher, ni Fenwick, ni
Hoddle, ni Shilton se enteran de su presencia. Ni siquiera el
camarógrafo, que sigue la jugada en plano corto, lo distingue a tiempo.
En
el video, Valdano es un fantasma que asoma el cuerpo completo recién
cuando el balón está en el vértice del área pequeña. Jorge Valdano
todavía no lo sabe, pero al final de ese torneo comenzará a escribir
cuentos cortos.
No hay
enemigo mayor para un atacante que el portero. El resto de los rivales
puede usar la zancadilla rastrera o las rodillas para el golpe en el
muslo. No importa, son armas lícitas en un deporte de hombres y el
agredido puede devolver la acción en la siguiente jugada.
Pero el
portero, el guardavallas, el goalkeeper, el arquero (como el de
Lucifer, sus nombres son infinitos) puede tocar el balón con las manos.
El
portero es una anomalía, una excepción capaz de deshacer con las manos
las mejores acrobacias que otros hombres hacen con los pies. Y hasta ese
día ningún futbolista de campo había logrado devolver esa afrenta en un
Mundial.
Por eso ahora, cuando el jugador pisa el área y mira a
los ojos al portero Peter Shilton (camisa gris, guantes blancos),
entiende el odio en la mirada del inglés.
Media hora antes el
argentino había vengado a todos los atacantes de la historia del fútbol:
había convertido un gol con la mano. La palma del atacante había
llegado antes que el puño del guardameta. En el reglamento del fútbol
esa acción está vedada, pero en las reglas de otro juego, más inhumano
que el fútbol, se había hecho justicia.
Por eso en este momento
culminante de la historia, a las trece horas, doce minutos y veintinueve
segundos, Peter Shilton sabe que puede vengar la venganza. Sabe muy
bien que está en sus manos desbaratar el mejor gol de todos los tiempos.
Necesita hacerlo, además, para volver a su país como un héroe.
Shilton
había nacido en Leicester, treinta y seis años antes de aquel mediodía
mexicano. Ya era una leyenda viva, no le hacía falta llegar a su primer y
tardío Mundial para demostrarlo.
Aún no lo sabe, pero jugará
como profesional hasta los cuarenta y ocho años. Protagonizará en el
futuro muchas paradas inolvidables que, sumadas a las del pasado, lo
convertirán en el mejor goalkeeper inglés.
Sin embargo (y esto tampoco lo sabe) en el futuro existirá una enciclopedia, más famosa que la Britannica, que dirá sobre él:
«Shilton, Peter: guardameta ingles que recibió, el mismo día, los goles conocidos como ‘la mano de Dios’ y el ‘del Siglo’».
Ese
será su karma y es mejor que no lo sepa, porque todavía sigue mirando a
los ojos al jugador argentino que se acerca, y tapa su palo izquierdo
como le enseñaron sus maestros.
Cree que Terry Butcher puede
llegar a tiempo con la patada final. «Quizá sea córner», piensa. «Quizá
pueda sacar el balón con la yema de los dedos».
Tampoco sabe que
dos años más tarde se publicará en Gran Bretaña un videojuego con su
nombre, titulado «Peter Shilton’s Handball», ni que sus hijos lo
jugarán, a escondidas, en las vacaciones de 1992.
Mejor que no
conozca el futuro ahora, porque debe decidir, ya mismo, cuál será el
siguiente movimiento del jugador. Y lo decide: Shilton se juega a la
izquierda, se tira al suelo y espera el zurdazo cruzado. El argentino,
que sí conoce el futuro, elige seguir por la derecha.
Antes
de tocar por última vez el balón con su pie izquierdo, a las trece
horas, doce minutos y treinta segundos del mediodía mexicano, el jugador
argentino ve que ha dejado atrás a Peter Shilton; ve que Jorge Valdano
arrastra la marca de Terry Fenwick; ve que Peter Raid, Peter Beardsley y
Glenn Hoddle han quedado en el camino; ve a Terry Butcher que se arroja
a sus pies con los botines de punta; ve a Jorge Burruchaga que frena su
carrera con resignación; ve a Héctor Enrique, todavía clavado en la
mitad del campo, que cierra el puño de la mano derecha; ve a su
entrenador que salta del banquillo como expulsado por un resorte y al
otro entrenador, el rival, que baja la mirada para no ver el final del
avance; ve a un hombre pelirrojo con una pipa humeante en la primera
bandeja de las gradas; ve la línea de cal de la portería contraria y
recuerda el rostro del empleado que, durante el entretiempo, la repasó
con un rodillo; ve nítidamente a su hermano el Turco que, con siete
años, le echa en cara un error que cometió en Wembley en un jugada
parecida, ve los labios sucios de dulce de leche de su hermano cuando
dice:
«La próxima vez no le pegues cruzado, boludito, mejor amagále al arquero y seguí por la derecha».
Ve
el rostro de su hermano con la luz de la cocina donde ocurrió la
escena, ve la picardía con que lo miraba; ve, detrás del arco, un cartel
que dice Seiko en letras blancas sobre fondo rojo; ve las uñas pintadas
de verde de su primera novia, el día que la conoció, y ve a esa misma
chica, ya mujer, amamantando a una niña; ve una pelota desinflada y se
ve a él mismo, con nueve años, que intenta dominarla; ve a su madre y a
su padre que arrastran, con esfuerzo, un enorme bidón de kerosén por una
calle de tierra en la que ha llovido; ve una taquilla, en un vestuario
de La Paternal, que lleva su nombre y su apellido en letras flamantes,
ve su orgullo adolescente al leer por primera vez su nombre y su
apellido en la taquilla; ve un estadio, sus tablones de madera, y ve
también que un día el estadio entero, y no solo la taquilla, llevará su
nombre.
El jugador argentino ha controlado el aire de sus
pulmones durante nueve segundos, y ahora está a punto de soltar todo el
aire de un soplido.
Al revés que todos los rivales y compañeros
que ha dejado atrás, él puede respirar con su pierna izquierda, y
también puede intuir el futuro mientras avanza con el balón en los pies.
Ve, antes de tiempo, que Shilton se arrojará a la derecha; ve la
intención segadora de Terry Butcher a sus espaldas, se ve a él mismo,
muchos años más tarde, con un nieto en los brazos, visitando la entrada
del Estadio Azteca donde se levanta una estatua de bronce sin nombre:
solo un jugador joven con el pecho inflado, un balón en los pies y una
fecha grabada en la base: 22 de junio de 1986; ve una rave en Londres
donde dos chicos de quince años escapan de una multitud que se burla; ve
un departamento en penumbras donde solo hay una mesa, dos amigos y un
espejo sobre la mesa; ve a una muchacha en una playa del trópico que se
deja besar por un chico que lleva puesta una camiseta argentina; ve un
enjambre de periodistas y fotógrafos a la salida de todos los
aeropuertos, de todas las terminales, de todos los estadios y de todos
los centros comerciales del mundo; ve a un niño embobado con un
videojuego en la ciudad de Leicester, mientras su hermano vigila por la
ventana que no aparezca el padre; ve el cadáver de un hombre viejo que
ha muerto en Ginebra ocho días antes de ese mediodía, un hombre que
también ha visto todas las cosas del mundo en un único instante.
Ve Fiorito de día; ve Nápoles de tarde; ve Barcelona de noche.
Ve
el estadio de Boca a reventar y él está en el medio del campo pero no
lleva un balón en los pies, sino un micrófono en la mano; ve a un
anciano en el aeropuerto de Cartago, que espera a su hijo en el último
vuelo desde México, para abrazarlo y consolarlo; ve un tobillo
inflamado; ve a una enfermera de la Cruz Roja, regordeta y sonriente; ve
todos los goles que ha hecho y los que hará; ve todos los goles que ha
gritado y los que gritará en su vida entera; se ve, con cincuenta y tres
años, mirando desde el palco la final del mundo en el estadio Maracaná;
ve el día que verá a su madre por última vez; ve la noche en que verá
por última vez a su padre; ve crecer a todos los hijos de sus hijos; ve
los dolores de parto de una mujer que está a punto de parir un niño
zurdo en Rosario, un año y dos días más tarde de ese mediodía mexicano;
ve un espacio mínimo, imposible, entre el poste derecho y el botín de
Terry Butcher.
Cierra los ojos. Se deja caer hacia adelante, con el cuerpo inclinado, y se hace silencio en todo el mundo.
El
jugador sabe que ha dado cuarenta y cuatro pasos y doce toques, todos
con la zurda. Sabe que la jugada durará diez segundos y seis décimas.
Entonces piensa que ya es hora de explicarle a todos quién es él, quién
ha sido y quién será hasta el final de los tiempos.







.jpg)