
miércoles, 25 de abril de 2007
Daniel Moyano
Seis instantáneas de Daniel Moyano
Lic. Enrique Aurora
| Este artículo propone una ajustada síntesis de los temas sobresalientes en la novelística de Daniel Moyano. La estructura discursiva adoptada para la exposición es la de un rápido recorrido a través de las seis novelas que componen dicha producción. En cada caso, se ha seleccionado una "imagen" clave de la novela, que permita ofrecer una aproximación condensada a su eje más significativo de lectura. Esa suma de "imágenes" –lo cual explica el sentido del título escogido para el opúsculo- permite un acercamiento a diversos motivos: la fiesta, el poder, las raíces culturales, la búsqueda del centro, el exilio, la historia y el mito. Cuando uno se ha decidido por la noble o espuria tarea de escribir ficciones –según la orilla de la cultura desde la cual se la evalúe–, o sea, cuando uno es un infatigable fabulador, es inevitable que en repetidas ocasiones le pregunten cuáles son los escritores que han dejado alguna impronta en su estilo. O por lo menos, cuáles son aquellos autores que representan la lista fundamental de sus preferencias. Esa lista, en realidad, puede ser muy extensa o extremadamente reducida, conforme a quién y por qué se le deba proporcionar la respuesta. E incluso, según los extraños caprichos de la memoria. La situación es más difícil de dilucidar cuando ya no se trata simplemente de ofrecer una lista enumerativa, sino de esbozar una aproximación a la escritura de uno de esos autores. Porque entonces la clave no radica sólo en cuánto uno haya profundizado en la producción del escritor, sino que, además, se debe resolver cuál sea la manera más apropiada de organizar el discurso. Hay escritores como Borges o Cortázar, auténticos maestros ante los que se impone la necesidad de asumir una actitud distante, de respeto –o incluso de veneración– por su condición de referentes universales y, por lo tanto, materia común a especialistas y neófitos en el tema. Hay escritores como García Márquez, Roa Bastos o Carpentier, con definiciones consagradas sobre ciertos esquemas de sentido, que nos obligan a navegar con prudencia a la hora de establecer nuevas variantes de interpretación. Hay escritores como Rulfo, que nos atemorizan por su producción breve y fulgurante, y que nos inquietan con la significación oculta de sus eternos años de silencio. Y, finalmente, hay escritores como Daniel Moyano. O para ser más preciso, hay escritores con los cuales uno ha entablado una relación muy especial, por circunstancias que no se sabe bien si atribuir al azar o a un puro encadenamiento de causas y consecuencias, con una explicación tan obvia que uno nunca acaba de descifrarla. Porque si la vida me ha privado del placer de conocer personalmente a Moyano, su obra ha estado tan presente en mi trabajo como escritor y como investigador, que me creo con el pretencioso derecho de recorrer las páginas de sus libros como si estuviera repasando las instantáneas más preciosas y más personales de un álbum familiar. Eso debería explicar por qué me atreva a hacer el recorrido de esa manera. A detenerme en una serie de fotografías, metafóricamente hablando, que permitan reconstruir algunas de las claves, o debiera decir, algunas de mis propias claves sobre los posibles arabescos escogidos por Moyano para legarnos su escritura sobre el mundo. Serán sólo seis fotografías. Una selección muy apretada del voluminoso álbum, que permita asomarse a las seis novelas del escritor argentino.
1. La fiesta La primera fotografía corresponde a Una luz muy lejana, la novela más cordobesa de Moyano, publicada en 1966. Es la imagen de una fiesta: la celebración del año nuevo. Estamos en un conventillo, próximo a La Cañada. Un tablón largo, sobre caballetes, lleno de restos de comida y botellas semivacías. Detrás, en semicírculo, están: Eusebio, el mozo del bar, con un reluciente traje azul con chaleco, a pesar del calor; Teodoro, afectado en su lenguaje y en sus modales; don Reartes, que cada tarde hace una recorrida con su carrito y los tachos de helado; la Flaca, a quien todos tienen por loca, pero que conoce mucho de música clásica, ejecuta el piano con relativa soltura y a quien últimamente se le ha dado por estudiar inglés; Teresa, una mujer joven y exuberante, amorosamente abrazada por Tomás, a quien no parece importarle su oficio de prostituta; Peralta, haciendo gala de su bandoneón; Marta, también prostituta, de rostro infantil, ojos inciertos y piernas desmesuradas; otra larga serie de caras que no se distinguen bien por defectos en el revelado de la fotografía; y finalmente, con el temor evidenciado en su cara, está Ismael, recién llegado del interior y empecinado en ir apropiándose de esa ciudad que no le pertenece. Para comprender el significado de esa fiesta habría que recordar que Una luz muy lejana es una novela urbana, con un personaje –Ismael– que cumple un camino de iniciación en el descubrimiento del mundo social. Un joven que está siempre en el límite de lo permitido, jugando a transgredir o quebrantar ciertas normas. En su intención de integrarse o confundirse con ese mundo, que le aparece como vedado, acaba por resignarse a observarlo desde los bordes: pienso, inevitablemente, en la visión transfigurada de Córdoba que desde allí logra Ismael. Se repiten y multiplican los marginales: las prostitutas, los mozos, los lavacopas, los vendedores ambulantes. Hay un esfuerzo por recuperar la infancia como instancia de salvación, que se enlaza con el retorno a la vida del campo o de los pequeños pueblos del interior. Un paraíso doblemente irrecuperable porque se trata de una búsqueda a través del otro: me refiero al gesto de Ismael, que pretende hacer el camino inverso hacia el origen acompañando a Jacinto a su pueblo natal. Esa agonía se explica porque existe como un intruso, como un mero espectador de quienes ya están irremediablemente inmersos en la decadencia moral, y porque aún conserva cierta nostalgia por la inocencia perdida o en proceso de desaparición. La novela, entonces, recupera el sentido festivo de la existencia pero en medio de un ámbito en el que los mitos se han vaciado de contenido. Justamente porque el proceso de descubrimiento del mundo, el riesgo de situarse en los bordes y la búsqueda de una manera de salvación se asocian con el modo de ser de una colectividad y de unos individuos para los cuales el espíritu festivo está desprovisto de su carácter de experiencia colectiva y su significado de renovación. En efecto, la fiesta en su dimensión ritual es la vía para lograr la regeneración del tiempo histórico a través de su disolución y el retorno al illud tempus de los orígenes. En toda fiesta –en particular en cada festividad del Año Nuevo– se renueva el mundo, se cierra un ciclo. Por otra parte, el rito de la regeneración se suele manifestar asociado con la muerte como sacrificio: la muerte ritual que implica el acto de la creación. En esta fiesta, la de Una luz muy lejana, hay una víctima: precisamente un cordero –símbolo de la inocencia y con un peculiar significado en la teología cristiana–. Sin embargo, ese sacrificio no supone la renovación porque no existe entre quienes comparten la casa un verdadero valor de comunidad y porque el propio objeto inmolatorio les es ajeno: "La cabeza del cordero, apenas visible ahora en el alambre, parecía una víctima de toda aquella gente, alguien que, como él [como Ismael], no pertenecía al lugar"1.
2. El poder En la segunda toma de la instamatic, hay un hombre de uniforme que se mira al espejo: un "rostro vulnerado por la suma de los días", los bigotes que "parecen proclamar una falsa ferocidad", los pómulos prominentes, "la expresión de los ojos modificada por algunas arrugas"2. Es el coronel. El protagonista de El oscuro, novela publicada en 1968 y distinguida por un jurado que integraban Roa Bastos, Leopoldo Marechal y Gabriel García Márquez. El coronel es un hombre enfermo. Un paranoico que se considera rodeado por un mundo hostil, ante lo cual no encuentra más alternativa que imponerle su propio orden o bien destruirlo. El coronel, a pesar de su despotismo, es una criatura débil y temerosa, con graves dificultades para vivir fuera del mundo metódico y disciplinado de la vida militar, que le sirve como salvoconducto para resistir la precariedad de la existencia. Como sabiamente le advierte su padre, no acaba de aceptar el hecho de que no puede "adaptar el mundo a sus pensamientos". Detrás de la prepotencia, entonces, se oculta el fantasma de una radical impotencia. El coronel es el hombre autoritario que intuye que por debajo de su esfera de poder se abre un abismo insondable que lo deja al borde de la nada. En efecto, considera un buen remedio para sus manías establecer una distancia categórica respecto de los otros, actitud que lo rescata de esa ebullición de fuerzas destructivas en perenne conflicto que para él significa el mundo. Pero eso no le asegura su equilibrio emocional porque, a pesar suyo, termina por admitir que la misma existencia se orienta hacia el ser–con–el–otro como única alternativa para colmarse de sentido: Uno es finalmente un contorno que contiene una sola vida y una sola muerte. Es una especie de cárcel donde está condenado a vivir y a morir. Pero hay algo que lo salva a uno cuando uno presiente la existencia total de otro ser (su contorno y lo que contiene), y siente de pronto que ese otro ser responde, y entonces los contornos, tocados por el amor, se unen y sienten que ya no son un solo contorno, una sola cárcel, sino que participan de la maravillosa multiplicidad.3
3. Las raíces culturales La tercera foto se corresponde con el Trino del diablo. Se trata de una panorámica a través de la cual contemplamos, en el marco de la novela, el destino final de la provincia de La Rioja. Recurro aquí a la propia descripción del narrador: El nuevo gobierno, ante los agobiantes problemas riojanos, los había resuelto eliminando la provincia. Con la nueva división política, la parte cordillerana quedó para San Juan, la parte norte para Catamarca y el resto para Córdoba. Los cordobeses habían instalado una fábrica de salchichas en la casa de gobierno, el gobernador había pasado a ser ordenanza en un pasillo de los Tribunales de San Juan, la historia provincial fue utilizada para hacer chistes y zambas, el arco de entrada a la ex ciudad se convirtió en un horno para asar empanadas, los hacheros de los llanos fueron castrados y sus mujeres inseminadas artificialmente con productos traídos de Japón, la ciudad capital fue taponada con quioscos, las del interior aradas, y el Obispo, que se resistió, fue descendido a monaguillo por sugerencia del Cardenal Primado. Finalmente los perros, los burros, los gallos y los vendedores ambulantes fueron unificados en el rubro "varios", embalados y remitidos a Bolivia en pago de una deuda4. Más allá de la ironía, es una postal desgarradora que, a fin de cuentas, casi no requiere comentarios. Un gráfico reflejo de la actitud política de los líderes de nuestro país a lo largo de los últimos sesenta o setenta años, casi sin interrupciones que mostrasen alternativas profundas de cambio. O sea, el desconocimiento de nuestras raíces históricas, la falta de respeto ante nuestras tradiciones culturales y la minusvaloración de los desarrollos regionales. Una conducta dominada por el sino de la circularidad, que parece hundir sus raíces en la piedra ancilar representada por los prohombres de la generación del `80. Es el enfrentamiento especular entre los modelos europeos y la raigambre aborigen, que no acabamos de conciliar en una fórmula en la que la condición de lo "criollo" deje de concebirse como un estigma para, erigirse en cambio, en una base homogénea para la construcción de nuestra propia personalidad cultural.
4. La búsqueda del centro En la cuarta toma, nos topamos con una huerta. En esa huerta está el viejo Aballay, el de El vuelo del tigre. Y es casi un símbolo biográfico de Moyano. Porque también en una huerta, allá en La Rioja, se vio obligado el escritor a enterrar la primera versión de la novela antes de partir hacia el destierro. Ese texto que luego rescribiría y publicaría en Madrid (1981). El viejo Aballay en su silla de ruedas, desterrado en su propia huerta. Porque los Aballay viven en Hualacato, un "pueblo perdido entre la cordillera, el mar y las desgracias". Y toda la gente de Hualacato ha caído bajo el sojuzgamiento de un pueblo invasor: los Percusionistas. El viejo confinado en la huerta porque se ha atrevido a desentenderse de los inflexibles reglamentos impuestos en la vida de la familia por Nabu, el Percusionista. El hombre que pretende sujetarlos a un nuevo orden de vida, a través de la intimidación física y psicológica. En el destierro de la huerta, el viejo se ocupa de observar las aves. Porque ya mucho antes, cuando la familia construía la casa, el viejo había advertido el carácter idéntico del vuelo de un pájaro. Presintiendo que esa regularidad tenía su sentido, había derribado la pared que interrumpía el recorrido aéreo, pese a las protestas de todos. Porque construir una casa no significada simplemente apilar piedras de modo mecánico. La casa –así lo intuía el viejo– es el centro en torno del cual se organiza la realidad amenazadora. Y el espacio apropiado para construir la casa no es elegido por el hombre, sino que éste se limita a descubrirlo5. El vuelo repetido, entonces, era un indicio del lugar donde debía alzarse la casa cósmica: porque, entiende el viejo, los pájaros "... nunca tuvieron que pensar la tierra para que fuera redonda. La tenían redondita dentro de sus cabezas, y delante de los ojos en sus vuelos"6. Por lo tanto, si los pájaros conocen y dominan el espacio, el viejo comprende que la única forma de hallar el centro de lo humano pasa por la identificación del centro de los pájaros. Él considera que únicamente existe un punto en el cual es posible el "encuentro total", y piensa que la clave para hallar ese centro consiste en "... unir los puntos de arranque de cada pájaro"7 en esos recorridos inalterables. La búsqueda del centro se impone como una necesidad de alcanzar la auténtica independencia, de absolver al mundo humano de la violencia y la irracionalidad destructiva. Es en el centro en donde se encuentra "...la fuente de toda realidad y, por tanto, de la energía de la vida"8, como señalara alguna vez Mircea Eliade.
5. El exilio La quinta fotografía registra un par de zapatos marrones, con cordones negros, unos pantalones sujetos a la cintura con hilo sisal, y los pasos trastabillantes de un hombre –el dueño de los zapatos, los pantalones y el improvisado cinturón–, que sube a la cubierta de un barco. El barco es el "Cristóforo Colombo". La novela es Libro de navíos y borrascas. Se trata de un texto de exilio (fue escrita por Moyano mientras residía en España) y sobre el exilio. Está planteada como una suerte de diario de viaje escrito por su protagonista, Rolando. En ese diario queda relatada la travesía de un grupo de sudamericanos en marcha hacia su destierro europeo, en un recorrido por mar desde Buenos Aires hasta Barcelona. El viaje por mar, en tanto símbolo, supone también un recorrido inverso al que realizaron los inmigrantes europeos hacia América, desde Colón en adelante. De ahí el valor simbólico que asume el nombre del navío. No obstante ello, el arquetipo propuesto por el autor no se agota en el popularizado mito del argentino como europeo desterrado, sino que se concibe la condición del desarraigo como un componente constitutivo de lo humano. Coordenada ésta que no se constriñe al orden de un sujeto en cuanto individuo, sino que resulta una modalidad extensiva a toda una comunidad cultural. Porque, como lo advierte el propio texto: Somos de origen poco claro. Gente sin lugar fijo que va y viene. Cuando nos corren de un lugar nos vamos para el otro, y así andamos desde que cruzamos el estrecho de Bering como dicen. No somos de ninguna parte y se acabó. En el caso concreto de los rioplatenses, se simplifica más. Descendemos de un barco como éste. Hombre–barco como niños–probeta, que se pueden criar como cualquier otro, no necesitan una mamita que les dé la teta.9 El tema del exilio es fundamental en la obra de Moyano. Tanto es así que un trabajo más extenso sobre la producción del escritor argentino10, ensayé una periodización de su obra tomando ese tema como eje. Desde esa perspectiva, se pueden delimitar dos etapas:
6. La historia y el mito La última instantánea de la serie nos muestra el vestido de novia de Emebé. La muchacha que espera el regreso del cantor que ha abandonado el pueblo transitoriamente, empeñado en la búsqueda de su origen y el de su propio pueblo, encerrado en una misteriosa canción. Se trata de la última novela de Moyano, Tres golpes de timbal. En esta obra, Moyano ficcionaliza un destierro colectivo. Es el drama de Minas Altas, un pueblo construido por los sobrevivientes de otro pueblo arrasado: el de Lumbreras. Es por esa razón que toda la comunidad participa, de distintas maneras, de la aventura de recuperar la canción del gallo blanco, que cuenta la historia de Lumbreras y los detalles de su destrucción. Porque de ese modo, les será posible volver, reencontrarse con sus verdaderas raíces. Es hallar el punto fundacional que asegure la veracidad de la continuidad en el tiempo. También aquí, se registra el drástico enfrentamiento con el poder y, como en las demás novelas de la segunda etapa ya señalada, se verifica la contraposición entre dos discursos: el de los poderosos, quienes "se apropian de las palabras para escribir una historia mentirosa, con hechos que por eludir la sustancia del hombre son ficticios"11; y el del pueblo, que cuenta su propia historia, y en el cual "la voz de un hombre y el vestido de novia que se lleva el viento valen más que las llamadas hazañas de los fuertes. O una canción, que es el lenguaje incontaminado que usamos en estos pueblos perseguidos para comunicarnos sin peligro"12. En otras palabras, la opción no es contraponer un nuevo lenguaje a aquél del que han sido despojados por los poderosos –como sucede en El vuelo del tigre–, sino elaborar un discurso paralelo que asegure la pervivencia de las prácticas culturales que cohesionan a ese microcosmos. Porque es el discurso de la historia (el de la historia verdadera), el que los va a recuperar del olvido: Cuando esos asesinos acaben de abrirse paso con sus explosiones, es posible que estén contados los días de muchos de nosotros. No sabemos cómo nos mirarán desde su pesadilla. Es necesario que para entonces todos, hasta la última hormiga de Minas Altas, estemos en palabras13. De esta manera dejamos atrás la última fotografía. Un recorrido rápido y condensado. Entiendo que demasiado sintético ante lo que la obra de Daniel Moyano verdaderamente significa en el marco de la literatura argentina. Pero, aun mínimamente, se salda parte de la inmensa deuda que tenemos los lectores y los críticos con este capítulo de nuestra literatura. Porque la obra de Moyano merece ser apreciada en toda su dimensión, al menos por dos reconocimientos fundamentales:
Notas:
|
Artículo publicado en Bitácora, revista de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), Año II, Nº 3, otoño de 1999, p. 121 y ss.
© Enrique Aurora 2001
Espéculo. Revista de estudios literarios. Universidad Complutense de Madrid
José Pablo Feinmann
Augusto Pinochet, asesino
Y se murió de viejito nomás. En una cama, del corazón (un corazón al que sólo acudió para morir tranquilo), rodeado de fascistas y dolorosamente impune. Cuesta encontrar las palabras para expresar la monstruosidad de este hombre. Cuesta expresar la tragedia que implicó en nuestras vidas. Inauguró el golpe sangriento, con torturas sin límite, con desaparecidos. Todo golpe cruento, asesino, tomó su nombre: pinochetazo. Aquí, a mediados del ’75, todos lo decían: “Lo que se viene es el pinochetazo”. Debimos saberlo desde el ’73. Debimos saber que el adversario no sólo era poderoso, sino que era criminal. Debimos haber puesto cautela en nuestra mano; no frenarla, no pararla, pero reflexionar que lo de Chile nos dejaba muy solos, era muy desmedido y reclamaba eso: cautela. Pero estábamos embalados. En septiembre de 1973 la Facultad de Filosofía y Letras dictaba muchas de sus materias en la calle Córdoba. Un lindo lugar con una capilla en el medio. Ivannisevich se sacó una foto pegándole con un pico a una pared, destruyendo el edificio. Prolijos, dejaron la capilla. Todavía está. Un pibe de la JUP me dijo del golpe y se me ofreció para levantar mi clase. Yo, uno se creía, aún, inmortal, le dije que la levantaba yo y llevaba a mis alumnos a la marcha. Salimos de las aulas en busca de las marchas. Sentíamos más la presencia de la JP en las calles, vivando a Allende, que la relación profunda, íntima, que la tragedia de Chile tenía con nosotros. En esa época las fronteras parecían más lejanas. Si algo pasaba en Chile, no tenía por qué pasar aquí.
En seguida llegó la foto del carnicero. Es la perfecta caricatura del general golpista sudamericano. La jeta erguida, bigote, anteojos negros. Después, la noticia de la muerte de Allende. Decían: se suicidó. Un periodista le pregunta a Ricardo Balbín qué haría él en una situación así. El compadrito de comité se mandó una histórica: “¡Ah, no! A mí no me hacen eso”. No recuerdo qué dijo Perón. Nada memorable, sin duda. Poco tiempo después cruzaba la cordillera y se entrevistaba con el carnicero. ¡Qué vivos están estos recuerdos! Los dos bien trajeados de milicos. Con capas y todo. Le gustaban las capas a Pinochet. Al día siguiente o a los dos días empezaron a llegar los exiliados, los que apenas habían salvado el pellejo o los que habían sido escupidos del Estado Nacional. Estaban desechos. En Ezeiza, el gobierno argentino les tomó huellas digitales hasta de los dedos del pie. Les tomaron todos los datos, los ficharon bien fichados, les hicieron saber que si algo raro hacían duraban media hora sin ser arrestados. El Descamisado publicó las fotos y tituló: “Esta vergüenza se hace en nombre del peronismo”. Claro que sí: eso hizo el peronismo. Lo habría hecho cualquier gobierno argentino. Pero el peronismo de esos días era pinochetista. Cosa que, en algún oscuro rincón de su alma, siempre puede volver a ser si es necesario.
López Rega habrá brindado con champán. El carnicero de Chile estaba enseñando cómo se arreglan las cosas con el marxismo internacional, con la sinarquía apátrida. Nosotros empezamos a enterarnos de las peores cosas. Las versiones que llegaban sobre las torturas y las violaciones del Estado Nacional estremecían. ¿Era posible tanta crueldad? Se sabía que estaba lleno de tipos de la CIA el Estadio. Que los de la CIA eran especialmente activos en torturar y hasta enseñaban a los empeñosos chilenos cómo hacerlo. Las mujeres que maltrataron a Allende con los cacerolazos salieron a festejar. Otros agarraban lo que tenían a mano y huían. “Yo –me contó años después un escritor– llegué a Perú, me metí en una pensión, abrí mi valija y puse en un estante los libros que me había llevado. Ahí estaba mi nueva biblioteca: un libro de Cortázar, otro de Lezama Lima y uno de Tolstoi. Era todo lo que tenía.”
Un día lo fue a ver Borges. El carnicero estaba orgulloso: el gran escritor había cruzado la cordillera y estaba feliz de verlo. Le puso una condecoración bien llamativa. El gran escritor –el que decía un mar de concheterías bobas cada vez que “comía”, porque un concheto no “almuerza” ni “cena”, “come”, en lo de Bioy Casares– le dijo al carnicero: “Me honra esta condecoración porque Chile tiene la forma de una espada”. También la Thatcher lo recibió y le habló con un inglés lento y vocalizado como para que el carnicero entendiera: “Le agradezco su ayuda en la guerra de las Falklands. Sin sus informaciones nuestros pilotos no podrían haber hecho los blancos que hicieron”. El carnicero sonrió, satisfecho, goloso.
Cierta vez estaba en una clínica en Londres. Golpean a su habitación. Entra una mujer joven y resuelta, treinta años, por ahí. El carnicero, siempre seductor, sonríe y dice: “Pasa, niña. Dime, ¿a qué vienes?” “A arrestarlo, general. Por violaciones a los derechos humanos.” Se enfurece y llama a sus matones: “¡Saquen de aquí a esta comunista!” Días después regresa a su país. Llega en silla de ruedas. No bien baja del avión se pone de pie y saluda a los suyos. ¡Pícaro el carnicero! Otra vez había engañado a todos.
No sirve para nada que se muera. Que estos tipos se mueran cuando ya mataron a todos los que querían matar es un pobre consuelo. Ni un cáncer vale desearle. Nadie va a revivir por eso. Nadie va a sufrir menos de lo que sufrió. Deja, para colmo, problemas. Los militares de su país (al que le aseguró la economía y todos sabemos cuánto aprecian esto los pueblos) lo honrarán desde las armas. Michelle Bachelet no lo honrará desde el Estado. Pero habrá que organizar actos en toda América latina. El New York Times ha anunciado su muerte como la de un cruzado contra el marxismo. Puño de hierro, dictador, pero un hombre que no dudó. Fue la suma de las peores cosas que un ser humano puede ofrecer: lo de asesino lo sabemos, pero fue, además, ladrón, mentiroso, cínico, se rió de sus adversarios y de sus muertos. Descansará en paz porque morirse es eso. Pero que no tenga paz su memoria. Que nadie olvide sus crímenes. La era de horror que inauguró. Que en las escuelas argentinas se sepa que Pinochet es parte de nuestra historia, porque prefiguró nuestra pesadilla, porque inspiró a nuestros verdugos. Que gane la verdad por sobre la mentira con que sus adeptos buscan protegerlo. Que su nombre infunda pavor y que ese pavor se transforme en coraje: nunca más un Pinochet. Que haya un busto suyo con una placa en todos los países del mundo. Que esa placa diga: “Augusto Pinochet, asesino”. Porque olvidarlo sería como olvidar Auschwitz, el Estadio Nacional, la ESMA.
De Página/12
José Pablo Feinmann
| |
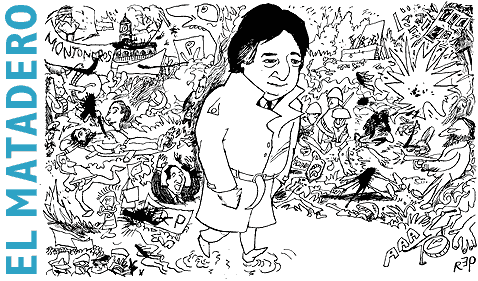
El debate sobre la violencia política sigue pendiente en la sociedad argentina. En menos de un año, José Pablo Feinmann ha entregado dos textos de admirable densidad y coraje intelectual al respecto. Primero fue la obra de teatro Cuestiones con Ernesto “Che” Guevara. Ahora es un ensayo sobre la violencia política titulado La sangre derramada, que abre un espacio enorme para la discusión, generado por ideas que no piden ser suscriptas pasivamente sino discutidas con todo el acaloramiento y la beligerancia argumental que despierte en cada lector, pero con la infrecuente fundamentación que Feinmann le impuso a cada página de su libro.
Hubo un tiempo en la Argentina en que un libro de ensayo aspiraba a incluir entre sus páginas “lo máximo posible” y no “lo mínimo indispensable” en el terreno de las ideas. Un tiempo en que los ensayistas eran algo más que meros opinators de revistas y programas de radio y TV. Algo pasó, después. El pragmatismo, lo fragmentario, el uso del prefijo post, se fueron convirtiendo en coartadas perfectas para no profundizar en lo que podría llamarse los Grandes Dilemas. Muchos incluían a José Pablo Feinmann en esta tendencia: el filósofo que se puso a escribir “novelitas” policiales, guiones de cine y columnas periodísticas. Error. En el curso del último año, Feinmann ha entregado dos textos de admirable densidad y coraje intelectual. Primero fue la obra de teatro Cuestiones con Ernesto Guevara (ambientada en la última noche del Che en La Higuera, retratando un escalofriante diálogo entre el revolucionario a punto de morir y un “intelectual progresista” de los ‘90, formado en las consignas revolucionarias de los ‘70, que está allí para escribir una tesis sobre el Che subvencionada por una fundación norteamericana). Ahora es un ensayo sobre la violencia política titulado La sangre derramada (publicado en estos días por Planeta), que empieza con polémica potencia y no da respiro hasta el final.
“El siglo XX es el siglo de los fracasos”, dice Feinmann al comienzo. Y acto seguido pulveriza uno de los equívocos que caracteriza al creciente pensamiento neoconservador de esta época, aquel que dice que el sistema de libre mercado terminó siendo la superación del fascismo y del comunismo, ambos inevitablemente violentos. Aquel que dice: “Los protagonistas de este siglo de horrores fueron ellos”. A diferencia de casi todos los libros que tratan de una u otra manera el tema de la violencia política en nuestro país (desde el siglo pasado hasta estos días, haciendo foco en los ‘70), Feinmann hace una lectura cuidadosa de las fuentes ideológicas que alimentaron cada época. No sólo Kant, Hegel y Marx, sino también Moreno, Sarmiento y Alberdi. Luego de ofrecer una suerte de historia del siglo XIX argentino tomando como eje la violencia política (desde Liniers hasta el Chacho Peñaloza), se sumerge en este siglo. Y, punto por punto, recupera el contexto de ciertas frases de elocuencia fetiche, para analizarlas con tremenda lucidez, en una especie de “montaña rusa” dialéctica. Porque a cada frase-fetiche le sucede el vértigo: de su contexto, de sus consecuencias y, especialmente, de los malentendidos. Desde Marx (“La violencia es la partera de la historia”) a Von der Goltz (“Los pueblos que quieren prepararse para la paz tienen que prepararse para la guerra”); desde Von Clausewitz (“La guerra es la continuación de la política por otros medios”); a Frantz Fanon interpretado por Sartre (“Matar a un europeo es matar dos pájaros de un tiro: quedan un hombre muerto y un hombre libre”); desde la opinión de Perón sobre Montoneros a la opinión de los Montoneros sobre Perón; desde el mito que sostiene que el capitalismo apunta a la igualdad entre los hombres al uso de la palabra “inhumano” cuando se habla de tortura (“Cuando el torturador ejerce su infame oficio, no está hundido en la inhumanidad sino exhibiendo una de las facetas de la condición del hombre: los animales no torturan”); desde el inquietante peso que tuvieron, en los años posteriores al retorno de la democracia, la “palabra justa” de dos paladines de la opinión pública (Ernesto Sabato y María Elena Walsh) a la violencia actual de los excluidos por el sistema y el desencanto resignado ante el “fin de las ideologías”.
Se ha dicho muchas veces que el tema de la violencia política es un debate pendiente en la sociedad argentina. Pues bien: el gran mérito de La sangre derramada radica en el espacio que abre para la discusión. Un espacio enorme, generado por las ideas, que no piden ser suscriptas pasivamente por el lector, sino discutidas, cuestionadas, con todo el acaloramiento y la beligerancia argumental que despierte en cada lector, pero con la fundamentación dialéctica que Feinmann imprime a sus palabras.
¿Por qué define el siglo XX como el siglo de los fracasos?
-En el libro es permanente la crítica a las teorías que enuncian el esquema victorioso neoliberal. Analizo básicamente el libro de Ernst Nolte, que dice: “Fracasó el comunismo, fracasó el nacionalsocialismo, triunfó el capitalismo de mercado”. No es así: por un lado, el capitalismo de mercado exhibe un fracaso irresoluble. Ha generado una sociedad de exclusión que, a su vez, genera violencia creciente. Por el otro, el esquema victorioso niega un hecho absolutamente incómodo: que el nacionalsocialismo fue un fenómeno capitalista.
De Pagina/12
José Pablo Feinmann
La sangre derramada
La violencia ha sido una constante en la historia argentina, pero quedó ligada con la militancia de los años 70 y la salvaje represión dictatorial. En este adelanto, Feinmann analiza el papel de la muerte en la política y los caminos planteados por el Che y el Subcomandante Marcos.
|
"La sangre derramada lleva el juramento a un punto de no retorno. Antes de la sangre el juramento ya estaba... ya que sin juramento no hay grupo militante constituido. Pero es la sangre la que consolida al juramento desde la praxis." |
Por José Pablo Feinmann
![]() La frase que da título a este libro --la sangre derramada-- permanece en la frágil memoria argentina ligada a los años de la militancia de los setenta. Casi siempre que dije que estaba escribiendo un ensayo sobre la violencia y que su título era La sangre derramada me preguntaban si era un ensayo sobre los años setenta o sobre los Montoneros. Hay motivos.
La frase que da título a este libro --la sangre derramada-- permanece en la frágil memoria argentina ligada a los años de la militancia de los setenta. Casi siempre que dije que estaba escribiendo un ensayo sobre la violencia y que su título era La sangre derramada me preguntaban si era un ensayo sobre los años setenta o sobre los Montoneros. Hay motivos.
La frase la sangre derramada pertenece al léxico de la violencia. La violencia es derramamiento de sangre. Tal vez, incluso, sea conveniente recordar esto para acotar el concepto, ya que todos sabemos que hay múltiples tipos de violencia y que todos han sido estudiados --o están en vías de serlo-- por especialistas de distintas disciplinas. Sin embargo, en el campo en que este libro se ha manejado es preciso decir que la violencia es derramamiento de sangre por medio de un instrumento --sea cual fuere su forma o estilo-- que funciona como arma agresora. De este modo, la violencia es siempre aniquilamiento de los cuerpos por intermediación de un arma. Llamamos política a esa violencia cuando persigue una finalidad de toma del poder, creación del poder o mantenimiento del poder.
Hemos encontrado la frase la sangre derramada en el Plan de Moreno y en el Mensaje a la Tricontinental de Guevara. Se la puede encontrar en infinidad de textos. Sería absurdo no asumir que, entre nosotros, remite, sí, a los setenta, a la izquierda peronista y a los Montoneros. Tanto remite, que cuando alguien dice la sangre derramada añade casi mecánicamente no será negociada. Ya que no era otra la fragorosa consigna de los militantes juveniles del peronismo setentista: la sangre derramada no será negociada.
No negociar la sangre era no traicionar a los caídos. Era la expresión máxima del respeto que se les debía a los muertos. Habían muerto por algo, por la causa, por el juramento esencial. No traicionar el juramento por el que habían caído era no traicionarlos a ellos. Toda militancia implica un juramento. Es el juramento de fidelidad a los objetivos esenciales compartidos. Todos se unieron para luchar por algo. Ese algo es el juramento. Algunos llegaron al extremo (siempre identificado con la gloria y el martirologio) de morir por él, de derramar por él su sangre. Los que siguen vivos no deben traicionar esa sangre derramada. Para hacerlo no deben traicionar el juramento esencial por el que esa sangre se derramó. Para no traicionar el juramento no deben arrojarlo sobre la mesa de negociaciones. No deben negociarlo. Porque si lo hicieran negociarían la sangre derramada. Y la consigna que totaliza al juramento, la que lo consolida desde el espacio de la ética, desde el lugar de la praxis es, precisamente, la que niega esa posibilidad. La que afirma: la sangre derramada no será negociada. (Aquí, en rigor, no hacemos referencia sólo a la izquierda peronista, sino a todo grupo que apela a la violencia consolidándose por medio de un juramento originario.)
La sangre derramada lleva el juramento a un punto de no retorno. Antes de la sangre el juramento ya estaba, ya que sin juramento no hay grupo militante constituido. Pero es la sangre la que consolida al juramento desde la praxis, desde la tragedia, desde el peso ontológico de la muerte. Una vez que alguien ha muerto por el juramento quien lo traiciona también merece morir. La sangre, por decirlo así, extrema el extremismo del juramento. Le otorga a la praxis la dimensión de lo épico, de lo trágico, de lo extremo, de lo inmodificable, de lo innegociable, del no retorno. La palabra traición cobra todo su desmesurado espesor desde esta arista: negociar la sangre es --simultáneamente-- traicionar el juramento y traicionar a quien dio la vida por él. Una doble traición. No es azaroso que semejante traición reclame --en casi todo grupo consolidado en torno al juramento y la sangre-- la vida del traidor.
* * *
Antes de introducirnos en la temática de los medios y los fines abordaremos otra también decisiva: totalidad y particularidad. Un gran político de nuestro país --Carlos Auyero-- dijo, refiriéndose a la lucha de trabajadores neuquinos, gente que obstruía rutas, que las ocupaba pacíficamente, "No son subversivos, no quieren cambiar el sistema, quieren entrar al sistema". Fueron, casi, las últimas palabras de Auyero, ya que murió al terminar el programa de televisión en que las pronunció. Fue, así, el testamento político de un hombre excepcional. Hablaba de gente sin trabajo, de los excluidos de la sociedad de la exclusión. No querían cambiarla, querían entrar en ella. Esta frase le valió la crítica de los "revolucionarios". No se trata de entrar al sistema, dijeron. Se trata de cambiarlo. No advirtieron que el sistema de exclusión no tolera la inclusión de los excluidos. Razón por la cual pedir entrar al sistema, pedirle al sistema de exclusión que incluya a sus excluidos... es querer cambiarlo en totalidad; es pedirle que se transforme en algo que no es. Tal vez, entonces, sea subversivo. Más adecuado que reducir la cuestión a un tema tan transitado y ya esquemático será decir que las luchas zonales, parcializadas, son radicalmente incómodas para el Poder. Que no son vanas. Y que tiene pleno sentido y racionalidad políticas su emprendimiento.
Para desarrollar el tema totalidad/parcialidad tomaremos dos figuras poderosamente emblemáticas: la de Ernesto "Che" Guevara y la del Subcomandante Marcos. Uno expresa la exigencia del cambio en totalidad, la metodología de la violencia para la toma del Poder. Otro... postula no tomar el Poder.
Veamos. La característica que define al hombre de derecha (porque todavía hay derecha y hay izquierda, y no sólo por la existencia del libro de Bobbio) es que el hombre de derecha acepta la desigualdad como un dato de la naturaleza; en cuanto tal no transformable ni deseablemente transformable, ya que expresa un sabio equilibrio que sería imprudente y blasfemo quebrar. "Las cosas son así", dice. O también: "Pobres habrá siempre". Hace del orden social una factibilidad inmodificable. Si es inmodificable, ¿por qué indignarse ante ella? Lo esencial del hombre de izquierda es negar esta facticidad. O historizarla: "Esto es así ahora. Y es modificable y me indigna la praxis de quienes lo impiden, de quienes viven a su costo, de quienes dicen que esta facticidad es lo real y que no sólo es así, sino --sobre todo-- que es así como debe ser". Esta actitud surge de una ruptura esencial. Una ruptura ante lo dado, ante la facticidad, ante el orden que ha establecido el Poder. Esta ruptura, a su vez, establece una inmediata actitud existencial: el compromiso con aquellos que padecen la injusticia. Es lo que dice Ernesto Guevara en el párrafo final de esa carta de 1965 en la que se despide de sus hijos: "Sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario". Es, también, su cualidad esencial. Sin este pathos no existe el hombre de la ruptura: el hombre que dice no, esto está mal, esto no es ni debe ser necesariamente así.
Así las cosas, la primera, fundante semejanza entre Guevara y Marcos está en ese pathos del rechazo a lo instituido, a lo establecido y el consiguiente compromiso con todos aquellos que sufren los rigores de la injusticia. El Subcomandante insurgente Marcos --o, si se prefiere, el zapatismo-- lo dice en un texto de particular expresividad y belleza: "Marcos es gay en San Francisco, negro en Sudáfrica, asiático en Europa, chicano en San Isidro, anarquista en España, palestino en Israel, indígena en las calles de San Cristóbal, chavo banda en Neza, rockero en CU, judío en Alemania, ombudsman en la Sedena, feminista en los partidos políticos, comunista en la post guerra fría, preso en Cintalapa, pacifista en Bosnia, mapuche en los Andes, maestro en la CNTE, artista sin galería ni portafolios, ama de casa un sábado por la noche en cualquier barrio de cualquier ciudad de cualquier México, guerrillero en el México de finales de siglo XX, reportero de nota de relleno en interiores, mujer sola en el Metro a las 10 p.m., jubilado de plantón en el Zócalo, campesino sin tierra, editor marginal, obrero desempleado, médico sin plaza, estudiante inconforme, disidente en el neoliberalismo, escritor sin libro ni lectores, y es seguro, zapatista en el sureste mexicano. En fin, Marcos es un ser humano cualquiera en este mundo. Minoría intolerada, oprimida, resistiendo, explotando y diciendo su "Ya basta". Los intolerados buscando una palabra, los eternos fragmentados, nosotros. Todo lo que incomode al Poder y a las buenas conciencias".
De este modo, a Guevara y a Marcos los iguala la elección radical por los desamparados. Guevara exigía sentir como propia toda injusticia. Marcos quiere ser negro en Sudáfrica, palestino en Israel y judío en Alemania. Los diferencia su concepción del Poder. Para Guevara --marxista ortodoxo, formado por las lecturas más clásicas y directas del marxismo-leninismo-- era imperioso tomar el Poder y luego, desde él, instrumentado al Estado, establecer una dictadura que llevara a la creación de una sociedad sin injusticias, sin desigualdades. El Subcomandante insurgente Marcos detesta tanto al Poder... que no quiere tomarlo. Escribe: "La guerra siempre ha sido privilegio del Poder, para los desposeídos quedaba sólo la resignación, la sumisión, la vida miserable, la muerte indigna. Ya no más. Los mexicanos hemos encontrado en la palabra verdadera el arma que no pueden vencer los grandes ejércitos. Hablando entre nosotros, dialogando. Los mexicanos caminamos contra la corriente. Frente al crimen, la palabra. Frente a la mentira, la palabra. Frente a la muerte, la palabra".
miércoles, 18 de abril de 2007
Roberto Bolaño

Bolaño: literatura y apocalipsis
EDMUNDO PAZ SOLDÁN 14/04/2007
En Apocalipsis en Solentiname, Julio Cortázar indaga en las posibilidades del arte en América Latina: dar una visión naif, folclórica de la realidad, o testimoniar el horror. Toda la obra de Roberto Bolaño puede entenderse a partir de una lectura del cuento fantástico de Cortázar. En el escritor chileno no hay otra opción que dar cuenta del horror y del mal, y hacerlo de la manera excesiva que se merece: el imaginario apocalíptico es el único que le hace justicia a la América Latina de los años setenta -explorada en Nocturno de Chile y Estrella distante-. Pero lo que al comienzo era una exploración del continente en un momento específico, en los años finales de Bolaño se generaliza al siglo XX, al mundo, a la condición humana. En 2666, la ciudad de Santa Teresa es un cráter, el agujero negro del crimen múltiple sin solución. En el cuento 'El policía de las ratas' (publicado en El gaucho insufrible), la pulsión criminal no parece ser la anomalía de una rata individualista, sino más bien parte de la naturaleza de la especie. En ese contexto, el escritor, figura cada vez más marginalizada, deviene esencial en Bolaño, y la literatura recupera su aura: el escritor es el testigo que debe ser capaz de mantener "los ojos abiertos", y una "escritura de calidad" es "saber meter la cabeza en lo oscuro, saber saltar al vacío, saber que la literatura básicamente es un oficio peligroso". Como en Borges, la literatura es en Bolaño una forma de conocimiento, la búsqueda absoluta de Arturo Belano y Ulises Lima en Los detectives salvajes, pero aquí ya no funciona la analogía del universo como una Biblioteca; se trata de algo más visceral, del escritor que entiende el arte como una aventura vitalista, y en otras ocasiones del narrador y del poeta como detectives en busca del origen del mal, y por ello condenados desde el principio a la derrota. En la obra de Roberto Bolaño, vida y muerte se funden para articular una reflexión existencialista en que, como en 'El policía de las ratas', el mundo se revela sin sentido y la especie, a la manera de Sísifo, "condenada desde el principio", no se arredra, continúa luchando y marcha en busca de "una felicidad que en el fondo sab[e] inexistente".
Mago de un solo truco
DARÍO JARAMILLO AGUDELO 14/04/2007
No me gusta hablar de lo que no me gusta. Prefiero equivocarme en el elogio. Cuando abandono un libro es porque la ecuación placer/dolor está de este último lado. Nunca me impongo la lectura como un cilicio. Sobre todo la de poesía y la de novelas. Soy lector sibarita. Cuando dejo un libro, en especial aquellos textos que vienen bendecidos por cierto consenso, tiendo a pensar que se trata de una carencia mía. Con Bolaño me sucedió eso. Fracasé. Tratándose de un autor tan reconocido, de seguro el problema es mío. Perdí por completo el interés en él.
Ahora, con motivo de esta valoración que presenta EL PAÍS, me obligo a tratar de aclarar(me) los motivos de mi fracaso. Leo algunas páginas. Tiene pocos recursos y los repite sin variar. Me doy cuenta de que su prosa va en remolinos. En cada párrafo uno pasa varias veces por la misma palabra. Abusa de la aliteración hasta el cansancio. Con esa muletilla, da la impresión de estar conversando, siempre con el mismo tono, que fluctúa entre la cantaleta y la salmodia. Mis ideales son otros, distintas mis admiraciones. Por mi parte, mientras leo voy tachando. Admiro la economía de medios. Me parece maravillosa, y dificilísima de lograr, una prosa como la de Pedro Zarraluki, como la de Martínez de Pisón, como la de Andrés Trapiello, todas distintas entre sí como para demostrar que la sobriedad no es monotonía. En cambio ese ir en eses es heces, digo para aliterar como alitera y repetir como repite Bolaño en dosis tan excesivas, que terminan por denunciar la bisutería de una prosa bastante poco recursiva. Bolaño es mago de un solo truco, retorcido (como un remolino), adornado truco, pero siempre igual a sí mismo. Es ahí cuando uno puede ver con nitidez la diferencia entra la pobreza -maquillada- y la difícil y maravillosa sencillez.
Ahora lo tengo más claro. Fracasé con Bolaño porque me marea su repetidora.
(De seguro estoy equivocado. Definitivamente no me gusta hablar de lo que no me gusta).
El vacío donde no cabe la náusea
NORA CATELLI 14/04/2007
Nació en Chile en 1953, vivió desde los quince años en México; en 1973, volvió por una decisiva temporada a su país natal; regresó a México, desde donde se trasladó a España en 1977; murió en Barcelona en 2003. Empezó a publicar a mediados de la década de 1970. Se le deben poemarios e importantes volúmenes de cuentos, además de nouvelles y novelas, desde la interesantísima y singular La literatura nazi en América a Los detectives salvajes o la misma 2666. Algún día habrá que estudiar con detenimiento por qué Bolaño empezó cerca de Marcel Schwob o de Alfonso Reyes (cuyos Retratos reales e imaginarios admiraba) y cuándo se desplazó hacia una monumentalidad -de índole joyceana- que muchas veces recuerda a Leopoldo Marechal; sobre todo, al del viaje de los poetas porteños de vanguardia en busca del Neocriollo en Adán Buensayres (1948).
Estar atento a la vida de los otros y observar cómo viven son rasgos de narrador clásico, que debe mantener activa una primigenia curiosidad infantil, para después desplegarla de muchas maneras. La manera de Bolaño es su necesario tributo a la época: para fabricar la obra debe sostenerse en la observación de su propia vida. Una vida de artista. Y Bolaño era, en este aspecto, un neorromántico: nada existe más lleno de sentido que la vida de un artista, la única capaz de contener la vida de los otros. De hecho, construyó con minuciosidad uno de los relatos más reconocibles de la sociedad literaria: el escritor primero desdeñado y después celebrado.
En su obra torrencial y a la vez controladísima no falta ninguno de los ingredientes: inicios esforzados, rechazos editoriales, premios de provincia, alguna batalla por el canon latinoamericano y una guerra decisiva por el canon chileno, hoy disputado entre figuras como el mismo Bolaño, Pedro Lemebel o Diamela Eltit, más díficiles de desautorizar que Isabel Allende. Lo que Bolaño hizo con todo ello fue una contundente ficción de la epopeya del artista, y, sobre todo, la del Poeta; no por casualidad los chilenos usan esa mayúscula para aludir a Neruda. Bolaño logró utilizar la comunidad de los poetas para convertirlos -y convertirse- en personaje de novela: el intento más explícito es Los detectives salvajes, que se pone en marcha porque unos poetas buscan a otros poetas. Y lo hace en un castellano tan flexible que permite olvidar las frecuentes repeticiones en el dibujo de una situación y en su deslizamiento hacia otra idéntica. También 2666 participa de este esquema, cuya desmesura proviene precisamente de su ausencia de culminación.
Utilizó, como mecanismo
básico, una técnica bien aceitada, de desdoblamientos, lo cual le permite ofrecer espejos en clara sucesión cronólogica, en los que "Bolaño" o personajes similares proponen ante el lector un itinerario vital como medio de seducción literaria. En ocasiones esos procedimientos se cruzan con otros menos autorreferenciales, que hacen patente la voluntad visible por lograr una objetividad triunfante. Ésta es la segunda vertiente de la que participan los relatos de El secreto del mal, algunos ya publicados, muchos inconclusos, y dos, al menos, concluidos: el excelente -y muy cortaziano- 'Laberinto' y, probablemente, 'Músculos'. La diferencia entre inconclusos y concluidos no es banal, porque los finales de Bolaño son suspensiones muy sutiles del mecanismo de la narración. Son finales interrogativos, preguntas por esa próxima máscara que en la escena vertiginosa del encuentro diferido con el doble se convertirá en próximo texto. Lo que sucede con los libros póstumos es que probablemente el movimiento de lectura deba invertirse. En este sentido, como movimiento de retrospección, los cuentos de El secreto del mal revelan la ambición del proyecto y la ansiedad por la posteridad que Bolaño escenificó y escribió con toda desnudez: "El instante prístino que es el pasaporte de R. B. en octubre de 1981, que lo acredita como chileno con permiso de residir en España, sin trabajar, durante otros tres meses. ¡El vacío donde ni siquiera cabe la naúsea!".
Roberto Bolaño
"Print the legend!"
Javier Cercas 14/04/2007
La figura del escritor chileno Roberto Bolaño no para de crecer. Ya antes de su muerte con 50 años, en 2003, empezaba a ser leyenda, especialmente en América Latina. La edición de un libro de relatos y un poemario póstumos sirven para revisar la figura del creador de Los detectives salvajes y 2666 a través de un mosaico realista según varios escritores.
Casi cuatro años después de su muerte, la leyenda de Roberto Bolaño continúa. Me refiero a la leyenda que unos y otros empezaron a construir desde el mismo momento de su muerte, claro está, no a la que el propio Bolaño escribió en el frenesí monástico de sus últimos años tras una vida entera consagrada con tenacidad a la literatura. Como su propio nombre indica, ambas leyendas no se ajustan a la realidad, pero la que escribió Bolaño tiene la inmensa ventaja de que es, en cierto sentido, más verdadera que la verdad, mientras que la otra es en lo esencial mentira o es una mentira forjada con ingredientes de la verdad, que es la forma más cabal de la mentira. La leyenda que Bolaño construyó en sus libros vivirá muchos años, o eso es lo que yo creo; la que han construido los otros se esfumará pronto, o eso es lo que yo espero. Casi sobra decir que esta última era previsible: más allá (o más acá) del valor literario de su obra, el hecho de que Bolaño muriera joven y en la cima de su potencia creadora y su prestigio vedaba, supongo, cualquier otra posibilidad; la incurable propensión mitómana de nuestro medio literario, sumada a nuestra hipócrita e igualmente incurable propensión a hablar bien de los muertos -porque ya no molestan y pueden ser manipulados a placer, o quizá porque queremos compensarlos por lo mal que hablamos de ellos cuando estuvieron vivos-, ha hecho el resto. La historia de la literatura, como la otra, abunda en ejemplos de este tipo de canonización tras una muerte prematura, así que no hay de qué sorprenderse, al menos en lo que se refiere a este punto; en lo que a otros se refiere no ocurre lo mismo. Nada permitía presagiar, por ejemplo, que el mismo hombre que escribió La pista de hielo escribiera sólo tres años más tarde Estrella distante, y apenas seis años después Los detectives salvajes; que entre 1996, año de Estrella distante, y 2003, año de su muerte, escribiera lo que escribió entra de lleno en el terreno de lo asombroso. También es verdad, sin embargo, que en el caso de Bolaño, como en el de tantos otros escritores muertos en parecidas circunstancias, hay en la leyenda que rodea su fama póstuma una cierta justicia poética: al fin y al cabo, toda la obra de Bolaño puede leerse como un intento logrado de convertir su propia vida en leyenda y, si no fuera porque estaban socavados por un humor feroz que sus lectores más obcecados o literales no siempre parecen percibir, los arrebatos, insolencias y provocaciones de sus años fugaces de escritor consagrado podrían inducirnos a pensar que Bolaño acabó sus días creyéndose un personaje de Bolaño, cosa que por fortuna no es cierta o que sólo es cierta en la triste medida en que todo escritor acaba resignándose tarde o temprano a convertirse en un personaje de su propia obra. Pero no hay que ponerse pesimista: por mucho que la leyenda tergiverse la realidad a gusto de cada cual, por mucho que un muerto precoz y prestigioso sea pasto privilegiado de los desaprensivos de turno, por mucho que los muertos no puedan defenderse y los vivos que pueden defenderlo no sepan o no puedan o no quieran hacerlo, lo cierto es que a la corta este runrún permanente que envuelve la vida póstuma de Bolaño tiene la ventaja indudable de atraer cada día nuevos lectores sobre su obra; no hay que descartar que a la larga -o no tan a la larga- tenga algunos inconvenientes, pero cuando lleguen, si es que llegan, la propia obra de Bolaño ya se encargará de afrontarlos, y lo hará con entereza. Sea como sea, tal y como están las cosas es posible que tarde o temprano a algunos de sus lectores menos perspicaces o más atolondrados les decepcione saber que el escritor forajido en que han querido convertir a Bolaño fue en su vida real un hombre morigerado y prudente, alguien que -pongo por caso- políticamente no pasaba de ser un socialdemócrata o un liberal de izquierdas -que es, supongo, lo más prudente y morigerado que políticamente se puede ser-, pero eso ya no es problema de Bolaño ni de su obra, sino sólo de los atolondrados y de quienes alimentan su atolondramiento.
Lo que importa de verdad, ya
digo, es la otra leyenda: la que Bolaño forjó con su vida y nos legó en sus libros. Ésta, por supuesto, también puede manipularse, sólo que en este caso manipularla es legítimo y a veces hasta indispensable, aunque no todas las manipulaciones son igual de inteligentes o valiosas, y no en todos los casos la obra de Bolaño las autoriza sin ser al mismo tiempo traicionada. A mi juicio, muchos de los tópicos más arraigados sobre la obra de Bolaño son equivocados. Se repite, por ejemplo, que su obra surge de una reacción contra los autores del, mejor o peor llamado, boom de la literatura latinoamericana, de los que sería a la vez el antídoto y la vía de escape, o una de las vías de escape; aunque ciertos desplantes para la galería del propio Bolaño parecen avalarla, esta idea sólo puede ser fruto de la torpeza o la impotencia de quien la defiende (cuando no de su mala índole) y de una lectura muy superficial de la obra de Bolaño, y tiene el inconveniente tremendo de proponer a un Bolaño torpe e impotente, además de casi indocumentado, incapaz en todo caso de comprender que escribir algo de provecho consiste en no ignorar a los gigantes, sino, por penoso o lesivo que resulte para el amor propio de según quién, en reconocerlos y en encaramarse en sus hombros, aunque sea incurriendo de vez en cuando en la coquetería venial de despreciarlos de boquilla. Lo que quiero decir es que Bolaño no fue en modo alguno (salvo en alguna zumbona intemperancia de última hora) un detractor del boom, sino precisamente su continuador más disciplinado: su obra no es sólo inimaginable sin una lectura a brazo partido de Borges, sino también sin la transparencia coloquial de la prosa de Cortázar o sin las astucias narrativas y las arquitecturas novelescas de Vargas Llosa, sin duda el novelista vivo en español a quien más admiró Bolaño, y uno de los que con más cuidado asimiló. Por otra parte, también parece halagar la vanidad o aliviar las frustraciones de ciertos lectores o exegetas de Bolaño imaginarlo como un vanguardista radical, como un outsider apartado de las formas literarias de una época prostituida por el convencionalismo de los usos narrativos y por la rapacidad del mercado; en este caso la miopía es si cabe más aparatosa, aunque, también en este caso, ciertas declaraciones de Bolaño -aceptadas con desconcertante docilidad por sus exegetas- no han contribuido desde luego a curarla: dejando de lado el hecho evidente de que la vanguardia, sea lo que sea tal cosa a estas alturas, es en Bolaño mucho antes un ademán, o si se prefiere una actitud, y sobre todo un yacimiento temático que una práctica literaria, lo cierto es que los dos rasgos más visibles de la obra de Bolaño son los dos rasgos más visibles, si no de la corriente dominante de la narrativa en castellano (o quizá debería decir en español, puesto que Bolaño fue también, y quizá sobre todo, un escritor español), sí de una cierta corriente dominante en la narrativa seria escrita en castellano en los últimos años: la legibilidad y la narratividad. Como cualquier lector de buena fe comprueba en cuanto abre cualquiera de sus libros, Bolaño no fue un narrador hermético o difícil, gratuitamente exigente con el lector, enrocado en autofagias experimentalistas más o menos novedosas -que suelen ser las más viejas o las que antes envejecen-, sino un escritor alérgico a cualquier forma de logomaquia, un narrador compulsivamente legible, inmediatamente cordial, arrebatadoramente atractivo, y un inagotable contador de historias cuya escritura, propulsada por una tracción sin freno, arrastra de una anécdota a otra, de un personaje a otro, de un paisaje al otro en un torbellino alucinado que deja al lector sin resuello. No: como tantos grandes escritores de cualquier época, Bolaño no fue en absoluto una excepción; fue, sin que tal vez él mismo lo sospechara -sin que acaso su obstinado espíritu de contradicción se sintiera demasiado cómodo con ello-, una inesperada y soberbia confirmación de la regla.
Si no me engaño, pese a ser una evidencia palmaria lo anterior no sería aceptado sin escándalo por los admiradores más superficiales o esquinados de Bolaño, que serán los más efímeros; me alegra pensar que tampoco lo aceptarían sus detractores más severos, a quienes ni siquiera la muerte de Bolaño ha silenciado del todo. No me refiero ahora a quienes parecen querer escatimar a la obra de Bolaño su valor incuestionable por las declaraciones o actitudes personales de su autor, lo que es una estupidez y una indignidad, o más bien las dos cosas a la vez: alegar, digamos, que el rencor contra su país, o contra el establishment de la literatura en lengua española, fue el principal carburante de la escritura de Bolaño no es sólo probablemente falso; es algo bastante peor: es ignorar que para un escritor el rencor puede ser un carburante tan legítimo como cualquier otro, y quizá más eficaz, y que en todo caso ese rencor no es un argumento contra Bolaño ni contra la obra de Bolaño, como no es un argumento, digamos, contra James Joyce ni contra la obra de James Joyce, cuyo fervoroso rencor contra Irlanda alimentó de por vida su escritura. Me refiero, por supuesto, a reproches propiamente literarios. De todos ellos hay dos que son, creo, los más comunes. El primero afirma que la prosa de Bolaño es pedestre, plana, elemental ("del tipo yo Tarzán, tú Chita", ha dicho Fernando Vallejo, con una maldad que parece sacada de cualquiera de los libros de Bolaño); el segundo afirma que el único tema de Bolaño es la literatura o, peor aún, la vida literaria. Puedo entender que algunos admiradores desprejuiciados de Bolaño concedan que ninguno de los dos reproches es del todo injusto, pero yo les recordaría que ambos son insuficientes: salvando todas las distancias, el primero de ellos olvida que también a Cervantes se le reprocha, y no sin razón, el uso de una prosa de sobremesa, a ratos ramplona y conversacional, y que, si Bolaño sacrifica las suntuosidades del lenguaje y las complejidades de la sintaxis y hasta del pensamiento, lo hace en aras de la eficacia torrencial, delirante y exactísima de sus fabulaciones; o dicho de forma más clara: esa prosa atonal y por momentos sin relieve es la prosa que Bolaño necesita -ésa y no otra- para contar lo que cuenta. En cuanto al segundo reproche, parte de una premisa verdadera, porque es un hecho que la escritura de Bolaño se tensa hasta el límite cuando el asunto que aborda es sólo literario, pero llega a una conclusión errónea, porque eso no lo convierte en un escritor endogámico, autocomplaciente o solipsista: en los libros de Bolaño la literatura o la vida literaria es sólo una metáfora de la vida a secas, y uno de los principales méritos de Bolaño consiste en haber dotado al chisme literario de una dimensión casi épica en la que todas las pasiones, los vértigos y las perplejidades del ser humano hallan una expresión desgarrada y nueva.
"Print the legend!", exclama al
final de El hombre que mató al Liberty Valance el director del Morning Star tras comprender que la leyenda es más poderosa que la realidad, o que la ficción es más verdadera que la historia. Para Bolaño, la escritura consistió precisamente en eso: en imprimir la propia leyenda; para los lectores de Bolaño, como para los de cualquier otro escritor, ésa es la única leyenda que cuenta, porque ésa es la única que él quiso o supo o pudo contarnos y porque en los recovecos y líneas de fuga de esa leyenda se encuentra el único Bolaño de verdad. Lo demás es sólo literatura. Literatura en el sentido pestilente de la palabra, que es el que Bolaño detestaba más que ninguna otra cosa y el que con harta frecuencia se le ha infligido tras su muerte. Así que lo mejor es prescindir de todo eso. Prescindir de los ventajistas que se lanzaron desde el primer momento sobre su cadáver, de quienes lo ridiculizaron y humillaron en vida y lo canonizan cuando está muerto para humillar y ridiculizar a otros vivos a quienes quizá canonizarían de estar muertos, de la idolatría sonrojante de quienes suspiran por convertirlo en una especie de James Dean chileno, de los rencores estériles y extraviados de sus exegetas, de las ingenuidades y cursilerías de sus lectores cursis e ingenuos y hasta de los exabruptos e insolencias a que el propio Bolaño se sintió tal vez obligado por la celebridad o con los que le gustó jugar en sus últimos años. Prescindir de todo eso y quedarnos con lo único que era seguro cuando estaba vivo y sigue siéndolo cuando está muerto: el coraje y la honestidad inauditos con que Bolaño asumió su vocación de escritor y el hecho incontrovertible de que es, hasta donde alcanzo y a menos que alguien se apresure a demostrar lo contrario, el escritor latinoamericano menos prescindible de su generación.
BIBLIOGRAFÍA
NARRATIVA2666(Anagrama, 2004)Una novelita Lumpen(Mondadori, 2002)Amberes(Anagrama, 2002)Putas asesinas (Anagrama, 2001)Nocturno deChile (Anagrama, 2000)Monsieur Pain (Anagrama, 1999)Amuleto(Anagrama, 1999)Los detectives salvajes(Anagrama, 1998)Estrella distante (Anagrama, 1996)La literaturanazi en América (Seix Barral, 1996)POESÍALos perrosrománticos(Lumen, 2000)Tres (Acantilado, 2000)
viernes, 13 de abril de 2007
Antonio Di Benedetto
"Es uno de los pocos escritores que ha sabido elaborar un estilo propio, fundado en la exactitud y en la economía". Esto dijo Juan José Saer de su compatriota argentino Antonio Di Benedetto. Una definición del manejo artístico y gran sensibilidad que el narrador hace de la palabra. El volumen que ahora se edita reúne cuentos conocidos e inéditos y un texto autobiográfico. Acertada recuperación de una de las figuras menos conocidas de las letras latinoamericanas. Hasta hace pocos años, Antonio Di Benedetto (Mendoza, 1922- Buenos Aires, 1986) pasaba como una figura gris a la que, como por distracción, le había salido una novela admirable, Zama (1956), sublime síncopa de nouveau roman alentado en el virreinato del Río de la Plata. Una suma de motivos velaron largamente la enorme dimensión del conjunto de su obra: la ubicación excéntrica, primero en Mendoza -en el profundo interior argentino-, alejado sin embargo del entusiasmo regionalista extendido por entonces; después en Europa, en un exilio absurdo y cruel, durante los setenta; finalmente, en una Buenos Aires hostil o indiferente hasta su muerte. Di Benedetto desarrolló además un talento especial para entorpecer y casi boicotear la edición de sus obras -como expone con nitidez Julio Premat en el prólogo a este volumen-, que esperaban la posteridad para poder brindarse cuidada y dignamente. La relectura reciente de sus otras novelas, como El silenciero (1964, reeditada en España en 1982 como El hacedor de silencio y con su título original, por Adriana Hidalgo, en 1999) o Los suicidas (1969, 2006), enseñó que Di Benedetto era mucho más que una inspiración accidental: un escritor de una conciencia formal extraordinaria, que buscó sacarle a la prosa en castellano aquello que menos parece dispuesta a entregar: la palabra suficiente, reactiva a arroparse de sobreabundancia.
La presente edición reúne,además de los seis libros de cuentos publicados en vida del autor -Mundo animal (1953), Cuentos claros (1957), Declinación y Ángel (1958), El cariño de los tontos (1961), Absurdos (1978) y Cuentos del exilio (1983), algunos de los cuales ya habían sido reeditados en volumen separado-, una sección de relatos que Di Benedetto reescribió y otra de cuentos inéditos. Además, recupera un texto autobiográfico y dos prólogos escritos para recopilaciones que nunca llegaron a publicarse. Di Benedetto recuerda a Rulfo, pero con menos fantasmas; a Horacio Quiroga, sin anegarse en sangre; a Juan José Saer -quien dijo de él: "Es uno de los pocos escritores que ha sabido elaborar un estilo propio, fundado en la exactitud y en la economía"-, aunque sin la recurrencia a un mundo de origen que despliegue su perpetua espiral. En Argentina, fuera de Borges, dos escritores significativos corrieron el riesgo de ejercer un estilo deliberado hacia la exactitud: Bioy Casares y Di Benedetto. Y donde Bioy resulta irritante y hasta pueril en la apuesta por clavar el adjetivo, Di Benedetto alcanza la gloria sustantiva. Su estilo, como dejaba entender el título de una de sus novelas, contiene el silencio como aire respirado por las palabras, el momento callado que es el turno de la inteligencia del lector. Di Benedetto es un artista de la elisión no sólo porque ahorra palabras, no sólo porque muestra qué malos administradores de palabras son la mayoría de los narradores, sino porque obtiene su fuerza en aquello que, suspendido en la expectativa de lo no dicho, da densidad doble y triple a la frase, y simbolismo consistente al relato. En este sentido, Di Benedetto es un escritor monstruoso -pues exhibe esa naturalidad que, en el arte, no es sino resultado del más depurado artificio-. Como, en paralelo, sus cuentos están llenos de bichos: de esos animales que, en América, eran todavía, hasta no hace mucho, una parte muy visible del paisaje. En primer lugar, los caballos: hay al menos dos cuentos geniales centrados en ellos: Caballo en el salitral y Aballay. El primero es el registro minucioso, impactante, de la vida postrera de una bestia de tiro que queda aprisionada en las varas de su carro después de que a su amo lo fulmine un rayo. Aballay -35 páginas que se leen con sorpresa indeclinable- cuenta la historia de un insospechado gaucho estilita: un hombre que, tras escuchar el sermón de un cura rural en la Argentina del siglo XIX, se prescribe la penitencia propia (pues Aballay "debe una muerte"): no bajarse nunca más de su cabalgadura. Aballay es la suma del Simeón de Buñuel y del Quijote, es el heredero de Martín Fierro cruzado con el Sísifo de Camus (la influencia del existencialismo está muy bien estudiada por Jimena Néspolo: Ejercicios de pudor, sujeto y escritura en Antonio Di Benedetto, Adriana Hidalgo, 2004). En manos de un escritor menos dotado, la lengua de Aballay habría decaído en costumbrismo y regodeo local; Di Benedetto hace, con su insuperada sensibilidad para la palabra y el periodo, que ese idioma suene clásico y fresco, universal y argentino al mismo tiempo. Mucho se ha debatido acer
ca de la exigencia mayor o menor del cuento con respecto a la novela. Antes o después de cualquier discusión sobre el género, estos Cuentos completos de Di Benedetto reúnen páginas destinadas a fijarse con persistencia en el canon de la mejor literatura en castellano del siglo XX.
Antonio Di Benedetto

Antonio Di Benedetto: La espera
A 20 años de su muerte, y a partir de la reedición de sus libros existe en la actualidad un leve reconocimiento de la obra literaria del escritor mendocino. Cinco puntos para entender la importancia del fenómeno Di Benedetto, con un estilo que hizo del compromiso estético-existencial su principal virtud.
Uno. De olvidos, recuerdos y reconocimientos
Extraña historia la de Antonio Di Benedetto: su vida quedó entreverada en aquella primavera del 86, para ser más precisos el 10 de octubre de ese año, y a partir de allí, con el paso del tiempo, su marca parecía extinguirse. El olvido iba ganando esa batalla. Y es extraño, porque Di Benedetto fue un escritor de una calidad reconocida en vida, dentro y fuera de nuestras fronteras, y su obra literaria fue elogiada por su originalidad y pasión. Numerosos premios, becas y otras gratificaciones recibió en vida, lo que le permitió recorrer el mundo gracias a su trabajo. Parecía injusta tanta indiferencia durante los oscuros años noventa. Sin embargo, en esa fantasmal batalla que jugaron el olvido y el recuerdo en la obra de Di Benedetto, el último salió ventajoso, al menos por estos tiempos, al cumplirse los veinte años del fallecimiento del escritor mendocino.
Para los que lo extrañaban, octubre de 2006 les devolvió a Antonio por un largo rato. Octubre fue todo Di Benedetto, su obra, su estilo, su personalidad, su amor por el cine, su exilio, y el rescate de la importancia de su obra. Fue así que las páginas de cultura de los diarios, que generalmente se ocupan de vender best-sellers, se equivocaron y volvieron a nombrar sus principales creaciones en un acto de homenaje merecido. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió durante estos últimos veinte años? En los noventa, encontrar alguna novela de Di Benedetto en las librerías de Buenos Aires era una tarea difícil, sino imposible. Recién a partir de 1999, la editorial Adriana Hidalgo comenzó a reeditar sus principales textos. Era el tiempo en que Juan José Saer intentaba infructuosamente el rescate de su obra. Por otro lado, se profundizaba el análisis de su narrativa con obras como la de Jimena Néspolo, con Ejercicios de pudor, texto clave para analizar la complejidad de su obra. Pero, sin embargo, la mirada a su trayectoria parecía quedar reducida al ámbito universitario o a círculos cerrados de intelectuales.
El recuerdo de Antonio, se había convertido así en víctima de la espera. Espera del reconocimiento, espera del recuerdo de una obra que sigue motivando un mayor estudio y admiración
Dos. La espera y un estilo
La casa de Córdoba se encuentra vacía, se ve solo una cama, un escritorio con una máquina de escribir y una pila de hojas en blanco iluminadas por el sol, que ingresa furioso por el ventanal. El escritor se enfrenta a un desafío: 18 días para terminar una novela. Ni un días más. Ese es el tiempo de licencia de trabajo que le fue otorgado por el diario en el cual cumple funciones de redactor. Llegó a Córdoba, con la idea de empezar y terminar una novela. No hay tiempo para dudar. Los días pasaban y no lograba el objetivo. Mientras la urgencia le ganaba de mano, las aventuras de Don Diego de Zama iban tomando forma. El escritor seguía tecleando en su máquina. El sonido de la tecla contra el papel retumbaba en la casa desolada, en la que ahora habitaban el escritor y la víctima de la espera. Entre la casi obsesiva y minuciosa corrección y sobrecorrección al texto, el tiempo lo corría y lo apremiaba, y dentro de esas hojas, el mismo tiempo se alargaba para Don Diego de Zama, sujetándolo a un desarraigo que se convertía en eterno y forzoso. Para el autor y el personaje, el paso del tiempo se había convertido en una condena: el escritor esperaba que el tiempo se detuviese, y Zama pretendía todo lo contrario. Ambos terminaron siendo víctimas del tiempo, porque al escritor no le bastaron los 18 días de licencia para finalizar la novela, por lo que debió robarle horas a su trabajo. Don Diego, en cambio, fue condenado a una espera eterna que estremeció hasta los cimientos de su misma existencia. Pese al apuro y a la urgencia con que fue escrita Zama -el nombre que llevaría la novela-, finalmente fue publicada en 1956, por Ediciones Doble P. A partir de la primera publicación de su novela, la crítica fue elogiosa, remarcando una y otra vez su originalidad...
Agustín Comas
(La nota completa en la edición gráfica de Sudestada)
Horacio Verbitsky
| | |
| sábado, 12 de agosto de 2006 | |
El niño gris |

 La imagen del niño gris me asediará mientras viva, como ocurre con una del Holocausto en la que un chico de cinco o seis años, arreado rumbo a la solución final nazi a punta de ametralladora, camina con las manos en la nuca y mira con estupor a la cámara. Es decir a mis ojos.
La imagen del niño gris me asediará mientras viva, como ocurre con una del Holocausto en la que un chico de cinco o seis años, arreado rumbo a la solución final nazi a punta de ametralladora, camina con las manos en la nuca y mira con estupor a la cámara. Es decir a mis ojos.