Videla parecía un hombre austero pero avergonzó a un
país; dictó órdenes de muerte y se mantuvo en un ascetismo turbado;
dirigió un Estado visible y no mostró demasiado la secreta fascinación
que le provocaba el Estado que funcionaba en las catacumbas; intentó
engañarse algunas veces sobre el caso de un poder que residiría en la
Casa Rosada, pero sabía que el poder real estaba en las mazmorras
clandestinas y en las disposiciones calladas que arrojaban cuerpos a
fosas comunes, o al olvido carcomido de los ríos; era un cristiano
practicante y no supo que llegó a una de las máximas más perturbadas de
la fe, que es el aniquilamiento a través del dolor de los que ni
siquiera se animó a llamar impíos; hizo una carrera militar trivial y
oscura, pero no fue menos oscura su condición de asesino amparado en
tabiques institucionales; no mostró desinterés por las instituciones
pero sabía que su autoridad emanaba del crimen en sórdidas cárceles
secretas; fue cobarde para llamar con alguna palabra a lo que hacía, no
pudo así abandonar la mentira profunda que lo había quebrado como ser
humano aunque fue él quien pensó que quebraba a los demás; gritó goles
de la selección y se debió preguntar qué franja sentimental del
aniquilador de vidas lo hacía levantar súbitamente de una butaca de
tribuna; intentó explicaciones al final de su vida, pero solo emitía
radiogramas guturales donde sugería crípticamente que matar protegido
por el secreto de Estado era lo más recomendable; fue un hombre de la
Iglesia pero creyó que si fusilaba a la luz, la Iglesia lo iba a
reprender; no era posible saber si como farsante de su propia condición
criminal, convencía a la Iglesia de actuar con sigilo o era ésta quien
lo hacía sigiloso a él; parecía pronunciar frases liberales pero como
simulador de Estado, su conciencia no podía ser inteligible en su
condición de persona; como persona parecía un militar, como militar
había deshabitado y quebrado su condición de persona; como hombre que
parecía íntegro en la parca locuacidad que lo caracterizaba, era un
monolingüista que solo conversaba en su conciencia de eremita, que sabía
perdonarle para él solo su condición de asesino; como asesino que hizo
pactos de sangre con empresarios y sacerdotes, descontó que sería
indultado por la cruz, la plusvalía y la espada; como culpable indigno
se negó a abandonar su condición de perdonado por la excepción que hizo
sobre sí mismo; exceptuado por las mediaciones del Estado para no ser él
mismo el que apretaba gatillos y manejaba artefactos de tortura, blindó
su espíritu con la verdadera tortura de no saber para siempre lo que
fue capaz de hacer; inconsciente del límite que había traspasado, como
estudioso de reglamentos, pensó que matar era un mandamiento y las
palabras dichas a media lengua y los eufemismos lo convencieron de que
el mismo Videla que daba reportajes, no era el Videla espectral cuyo
nombre se pronunciaba con miedo en los pasillos de las calabozos y aun
al caer la tarde en las enmudecidas ciudades del país; arrodillado en
las iglesias que le daban la hostia benéfica, no pensó lo que ese mismo
arrodillarse podía significar en los cuerpos engrillados y sacrificados,
algo que era más profundo ante la muerte que su incapacidad de
reflexionar incluso sobre sus propias rodillas insensibles; como militar
disciplinado no pudo revelarse a sí mismo qué significaban las
recónditas ergástulas donde se retorcían cuerpos agraviados en medio de
desechos y pestilencias; quiso ser voluntariamente mediocre y ni
siquiera supo ser un asesino compungido pues mató como las máquinas
parecidas a las que inventó la literatura para las colonias
penitenciarias; perforó cuerpos y no se pudo sacar de encima la palabra
cuerpo, eran los fantasmas que duplicaban en el pavor de la tortura una
preferida idea castrense, los cuerpos militares; sin ser fascista hizo
del cuerpo del ejército una reproducción esponjosa que absorbía toda la
vida social; si hubiera sido fascista, hubiera debido convencer a los
hombres de esa ideología que se podía serlo en materia de silenciosos
asesinatos, en garitos sanguinolientos parecidos a cámaras de gas, pero
sin el grito de consignas abismales, sin empeñarse en darle al mundo
otros rostros fáusticos u ofrecerle loas a jefes supremos; sus
convicciones eran ralas, un primitivo discurso de liberalismo económico y
democracia ciudadana era el mantel impúdico con que ocultaba
razonamientos como el de la disposición final; empleó la lengua del
Estado para cortar de los cuerpos mucho más que las lenguas; rezó mucho y
a cada plegaria abstracta acarreaba nuevos muertos en las órdenes que
le daba a su discurso santo; puntuaba con cadáveres el camino de una fe;
su nombre era pensionista del espanto en todas las habitaciones en que
se instalaba el terror, pero vivió en un departamento de pocas
habitaciones; creyó que una misión superior lo adornaba para siempre,
pero su ornamento último era el del sistemático misionero de la muerte;
como matador no era pasional, sino heredero de los grandes racionalistas
del crimen; gozaba de una manera profundamente socarrona ir esposado en
carros policiales o ser fotografiado en los camastros despojados de sus
prisiones, pero la santidad que imaginaba estaba cribada por
allanamientos nocturnos, robos, acribillamientos y latrocinios de toda
especie, sobre todo el robo de nombres, la incautación de bebés; no
podemos pensarlo en las edades de su vida, no sabemos si fue bebé,
adolescente, hincha de fútbol, novio o esgrimista; sabemos muy poco de
todo lo que no sea su tragedia de homicida con banda presidencial,
oscuro cuadro que ennegreció una época y dejó sus efigies en paredes que
sostenían cuadros oficiales con el pesar de propia arena y la misma
cal. Su muerte no implica que la ocupación de hacerlo descender de las
paredes no deba seguir siendo un gesto de libertad profunda del espíritu
colectivo.
* Director de la Biblioteca Nacional. Profesor de la UBA.
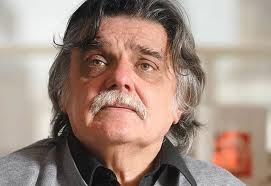
No hay comentarios:
Publicar un comentario