¿Qué
conexión oculta puede existir entre madame Bovary, una periodista
argentina y la esposa de un farmacéutico? Las páginas que siguen
explican tan peculiar cruce de caminos.
Vengo a decir lo que quizás no deba decirse. Vengo a decir que no
he leído lo que escribieron, acerca de Gustave Flaubert y de sus
criaturas literarias, autores como Jean-Paul Sartre, Guy de Maupassant,
Charles Baudelaire, Marcel Proust, Émile Zola, Julio Ramón Ribeyro,
Roland Barthes o Harold Bloom. Quizás sería más justo decir que he
leído, pero que he olvidado, y que, en todo caso, no he vuelto a leer.
Sea como fuere, eso no tiene importancia.
En su ensayo de 1974, llamado La orgía perpetua, el escritor peruano Mario Vargas Llosa, hablando de Madame Bovary, la novela que Flaubert publicó a mediados del siglo XIX, dice: “Un libro se convierte en parte de la vida de una persona por una suma de razones que tienen que ver simultáneamente con el libro y la persona”.
De eso, entonces, vengo a hablar: de la suma de razones, y de la vida y la muerte de María Luisa Castillo.
Todo lo demás no tiene la menor importancia.
Y porque sí, o porque ya nunca pienso en ella, o porque empezaba a pergeñar esto que leo, recordé, como del rayo, el rostro rubicundo, los dientes enormes, los aros de vieja, el pelo lacio, el aroma a pan y a perfume barato de María Luisa Castillo, que fue mi amiga y que, durante mucho tiempo, tuvo tres años más que yo.
Entonces saqué un papel del bolso y empecé a tomar estas notas.
Luisa era discreta, tímida, pacífica. Vivía en un barrio alejado, en una casa con piso de tierra, sin agua corriente ni cloacas. Dormía, con un hermano mayor y con sus padres, en un dormitorio separado del comedor y la cocina por un trozo de tela. A mí nunca me impresionó que fuera pobre, pero sí que sus padres fueran viejos. Los míos, que no llegaban a los treinta, me parecían arcaicos. De modo que la madre de Luisa, que tendría 55 y tres dientes, y su padre, un albañil ínfimo de más de 60, debieron impresionarme como dos seres al borde de la muerte.
No sé en qué se iban las horas cuando estábamos juntas, pero sé que éramos inseparables. Yo tenía nueve años cuando le ofrecí mi juego de mesa favorito a cambio de que me enseñara cómo se hacían los bebés. Dijo que sí y, en el asiento trasero del auto de mis padres, la acosé a preguntas acerca de la rigidez y de la forma y de los agujeros, hasta que sollozó de vergüenza. Cuando terminamos, no le di nada: ni mi juego ni, me imagino, las gracias. No sé por qué era mi amiga. No sé qué le dejé. Qué di.
Un resumen muy torpe –y muy injusto– diría que Madame Bovary cuenta la historia de Emma, una mujer casada con Charles Bovary y madre de la pequeña Berthe, que se enreda en amores con un hombre llamado Rodolphe, con otro llamado Léon y que, finalmente, envuelta en deudas y a punto de perderlo todo, se suicida tragando polvo de arsénico.
Yo leí Madame Bovary a los quince y durante mucho tiempo creí que había entendido mal. Porque la tal Emma no resultó ser el gran personaje literario que esperaba, sino una mujer tan tonta como las chicas de mi pueblo, que construían castillos en el aire solo para ver cómo se estrellaban contra la catástrofe del primer embarazo o del segundo empleo miserable. Emma Bovary era una pájara ciclotímica que se dedicaba a arruinarse y arruinarle la vida a todos en pos de un ideal que, además, no quedaba claro. Porque ¿qué cuernos quería Emma Bovary? ¿Ser monja, ser virgen, ser swinger, ser millonaria, ser madre ejemplar? No me importaba que hubiera sido infiel (de hecho, esa me parecía la mejor parte del asunto), pero la cursilería rampante de sus ensoñaciones me sacaba de quicio. Emma fantaseaba con Rodolphe en el mismo grado de delirio con que mis compañeras y yo fantaseábamos con John Travolta, solo que, allí donde mis compañeras y yo sabíamos que John Travolta era un póster, ella ni siquiera era capaz de darse cuenta de lo obvio: que Rodolphe no era un hombre para enamorarse sino uno de esos patéticos galanes de pueblo que tragaban mujeres y escupían huesitos (y de los que, a decir verdad, Junín estaba repleto). La demanda devoradora con que se arrojaba sobre Léon –pidiéndole que le escribiera poemas, que se vistiera de negro, que se dejara la barba– no me producía emoción sino vergüenza ajena, y los arrebatos que la hacían fluctuar de madre amorosa a madre indiferente, de esposa amantísima a mujer desamorada, me resultaban agotadores. Trasvasados a la vida real, todos esos rasgos daban como resultado una mujer insoportable.
Pero, así como me molestaba el estado de humillante desnudez emocional en el que Emma Bovary se entregaba a sus amantes, me parecía muy auténtico que su hija Berthe no le hubiera reblandecido el corazón y muy razonable que tuviera sexo, fuera de su matrimonio, no con uno sino con dos hombres. Y su suicidio, coronado con la muerte del marido y la orfandad desamparada de su hija, era de un egoísmo tan sublime, tan salvaje, que resultaba deliciosamente real.
Pero entonces, a fin de cuentas, ¿Emma Bovary era buena, era mala, era cobarde, era valiente, era mediocre? ¿Por qué no me daban unas ganas locas de ser ella, así como me habían dado ganas locas de ser Tom Sawyer o Holden Caulfield o la Maga?
Ahora, después de todos estos años, resulta sencillo saber qué pasó. Y lo que pasó fue que Emma Bovary me insufló enormes dosis de confusión, en una época en la que yo ya tenía confusión en dosis monumentales.
Hay una foto en la que estamos juntas: yo llevo el pelo corto, shorts rojos y una camiseta de pordiosera manchada de chocolate; Luisa lleva medias hasta la rodilla, falda con flores y camisa blanca cerrada hasta el cuello. Era una niña prolija; yo, un demonio unisex. Sin que ella me hubiera hecho jamás el menor daño, yo podía repetir durante mucho rato la palabra “paja”, solo para verla enrojecer.
No sé por qué era mi amiga. No sé qué le dejé. Qué di.
Es la primera vez que cuento esta historia, demasiado llena de realidades ajenas. Cada vez que me falla la memoria o creo resbalar entre recuerdos falsos, llamo a mi padre y le pregunto, aun cuando sé que las cosas de la muerte le hacen mal. En julio de este año, mi padre y su amigo Carlos, el hermano mayor de mi amiga Luisa, pasaron un domingo pescando. Una semana después, Carlos se murió de cáncer. Pero, aunque sé que las cosas de la muerte le hacen mal, cada vez que me falla la memoria, o creo resbalar entre recuerdos falsos, llamo a mi padre y le pregunto por la hermana muerta de su amigo que recién murió. Y lo hago porque de eso vivo –de preguntar para contar historias– y porque esa es la vida que quiero tener. Con todos y cada uno de sus muchos, de sus muchísimos daños colaterales.
Fue en esos años confusos cuando llegué a Madame Bovary. Y, ya saben, pasó lo que pasó.
Luisa, mientras tanto, terminó el colegio secundario, empezó a trabajar como secretaria de mi padre y, paralelamente, ingresó a un profesorado de biología en Junín. Eso le permitiría ahorrar algún dinero y tener una profesión para marcharse después a estudiar, más y mejor, a un prestigioso instituto de biología en Buenos Aires.
Quiero decir que Luisa tenía un plan. Y que yo, en cambio, no tenía nada.
Luisa se quedó en Junín, estudiando su profesorado, trabajando con mi padre, y empezó a noviar con un chico que, como ella, tenía nombre de viejo: Rogelio. Poco después, quedó embarazada y se casó.
No recuerdo haber ido al casamiento pero sí que, dos años más tarde, durante una de mis visitas a Junín, nos encontramos y me contó que iba a renunciar al empleo y a dejar por un tiempo los estudios para mudarse a un pueblo de 900 habitantes llamado Germania, donde su marido había comprado una farmacia. Recibí la noticia como si algo terrible fuera a sucederme a mí, pero Luisa parecía feliz y se reía, y yo pensé que a lo mejor no la había conocido nunca.
Y, en algún momento, supongo que simplemente la olvidé.
No sé dónde ni cómo escuché por primera vez la palabra “bovarismo”. Una definición a mano alzada permitiría repetir con Wikipedia que el bovarismo es “el estado de insatisfacción de una persona, producido por el contraste entre sus ilusiones y la realidad, que suele frustrarlas”. Hoy, mientras escribo, pienso que Luisa ya no está entre los vivos, pero que Emma Bovary, con sus volcánicas contradicciones, con sus arrebatos, con su desmesurado bovarismo, sigue viva. Para mi infinito deleite, para mi profunda indignación.
En Buenos Aires yo había terminado una carrera que jamás ejercí y, confiada en mi optimismo oscuro y en mi teoría de la espada y la pared, había dejado un relato en el diario Página/12, donde el director lo había publicado y, sin saber nada de mí, me había ofrecido empleo. Así, de un día para otro, en 1991, me hice periodista y entendí que eso era lo que siempre había querido ser y ya nunca quise ser otra cosa.
Entonces, un día de un mes de un año que no sé precisar, mientras regresaba del periódico o me apuraba para llegar al cine o cocinaba arroz o quién sabe, la mejor amiga de mi infancia caminó hasta la trastienda de la farmacia de su marido, hundió la mano en un pote de arsénico y comió, comió, comió.
Fue mi padre el que llamó para avisarme.
Pero yo hacía rato sabía que sí.
Que bastan un error y un cruce de caminos.
No recuerdo haber ido al cementerio pero dice mi padre que fui y que, incluso, ayudé a cargar el ataúd.
Después supe que, antes de morir, Luisa rogó con desesperación que la salvaran, pero no pudieron llevarla a un hospital porque los caminos estaban anegados.
No hay conclusión, no hay fuegos de artificio. No hay epifanía. No se sabe, en fin, qué pensar.
Yo, la chica oscura con la cabeza intoxicada por fantasías descomunales, tuve la vida que quería tener. Luisa, la chica buena y sencilla que al fin solo quería casarse y tener hijos, está muerta. Fin de la historia.
¿Conclusiones? De tan obvias, dan asco: que la más potencialmente bovarista de las dos terminó siendo la menos bovariana del asunto. Y que la menos bovariana de las dos resultó una bovarista literal.
¿Hace falta decir, también, lo evidente?
Luisa se murió en un mundo en el que no había internet ni doctor Google. Y fue por la divina gracia de Emma Bovary como supe, por entonces, que durante mucho rato después de tragar el arsénico mi amiga no tuvo más síntoma que un desagradable sabor a tinta, y que más tarde llegaron, en este orden, las náuseas, los vómitos, el frío glacial, el dolor en el abdomen, los vómitos de sangre, los calambres, la asfixia.
Los años pasaron y, en algún momento, Madame Bovary dejó de ser para mí un libro sobre gente mediocre que se cree especial y empezó a ser un comentario implacable sobre la humillación y el amor, una advertencia feroz sobre la importancia de nuestras decisiones y sobre el peligro de estar vivos.
Yo casi no pienso en Luisa. No veo a sus hijos. No he vuelto a ver a su marido. Pero Madame Bovary forma parte de lo que soy. O, para no parecer tan rimbombante, digamos que me dejó huella. O, para parecer todavía menos rimbombante, digamos que es probable que mi lema anarcoburgués –hacer lo que me da la gana sin joderle la vida a ningún prójimo– sea una reacción a aquellas primeras lecturas en las que Emma Bovary me parecía un mecanismo, desorientado y caníbal, que lo devoraba todo en pos de una ensoñación confusa, sin detenerse a pensar en los daños, en los temibles daños, en los inevitables daños colaterales.
Han pasado muchos meses desde la tarde de abril en que empecé a tomar estas notas, y años desde que era una adolescente con angustia y sin un plan. Y, otra vez, no hay conclusión, ni epifanías. Hay evidencias: Luisa está muerta, y Madame Bovary, como una máquina de atravesar los siglos, me sigue susurrando su mensaje voltaico, su terrible canción: cuidado, cuidado. Cuidado.
Nota: este texto fue leído en el ciclo de Conversaciones Literarias en Formentor, en la mesa redonda “Grandes damas y mujeres fatales”. Los nombres de algunos personajes fueron modificados para la publicación de este texto.
(Buscar un título nuevo, este no me gusta)
Sea como fuere, eso no tiene importancia.
En su ensayo de 1974, llamado La orgía perpetua, el escritor peruano Mario Vargas Llosa, hablando de Madame Bovary, la novela que Flaubert publicó a mediados del siglo XIX, dice: “Un libro se convierte en parte de la vida de una persona por una suma de razones que tienen que ver simultáneamente con el libro y la persona”.
De eso, entonces, vengo a hablar: de la suma de razones, y de la vida y la muerte de María Luisa Castillo.
Todo lo demás no tiene la menor importancia.
***
Era abril de 2012 y yo estaba en la Ciudad de México, hospedada en un
barrio vagamente peligroso, en un hotel situado sobre una avenida por
la que, me habían advertido, no debía caminar sola bajo ninguna
circunstancia. Pero ahí estaba yo, que había caminado por la avenida –
sola bajo toda circunstancia–, sentada sobre el muro de una gasolinera,
esperando a una persona a la que iba a entrevistar. Era uno de esos
atardeceres gélidos y tropicales de la Ciudad de México, con las bocinas
raspando el cemento, y la luz del sol, enrojecida por la contaminación,
reptando por las paredes de los edificios, cuando pensé: “Aquí estoy,
una vez más lejos de casa, esperando a alguien que no conozco en una
esquina que no volveré a ver jamás. Y esta es exactamente la vida que
quiero tener”. Y porque sí, o porque ya nunca pienso en ella, o porque empezaba a pergeñar esto que leo, recordé, como del rayo, el rostro rubicundo, los dientes enormes, los aros de vieja, el pelo lacio, el aroma a pan y a perfume barato de María Luisa Castillo, que fue mi amiga y que, durante mucho tiempo, tuvo tres años más que yo.
Entonces saqué un papel del bolso y empecé a tomar estas notas.
***
Sé, de Flaubert, lo que sabemos todos: cuarto nacido vivo después de
tres que nacieron muertos, hijo de un médico y de una madre glacial,
autor de Madame Bovary, padre de la novela moderna, gladiador
del estilo indirecto libre, etcétera, etcétera, etcétera. No tengo nada
que decir acerca de todas esas cosas. Pero si es cierto que Oscar Wilde,
hablando del personaje de Balzac, dijo que “la muerte de Lucien de
Rubempré es el gran drama de mi vida”, salvando las insalvabilísimas
distancias yo podría decir que la vida y la muerte de Emma Bovary forman
parte de lo que soy. O, para no parecer tan rimbombante, podría decir
que me dejaron huella.
***
No era ni el mejor ni el peor de los tiempos. No era ni la mejor ni
la peor de las ciudades. Eran los años setenta, era la infancia, era
Junín, donde nací, 20.000 habitantes en una zona rica, agrícola,
ganadera, a 250 kilómetros de Buenos Aires. Yo era hija de un ingeniero
químico y de una maestra, y María Luisa Castillo era la hermana menor de
un amigo de mi padre, un mecánico de automóviles llamado Carlos. El día
en que la conocí yo tenía ocho años, ella once, y me pareció fea. Tenía
la cara grande, alargada, las mejillas enrojecidas por un arrebol que
yo asociaba con la gente pobre, y una ortodoncia brutal. Me dijo que no
se llamaba Luisa, sino María Luisa, y yo pensé que ese era un nombre de
persona vieja. Luisa era discreta, tímida, pacífica. Vivía en un barrio alejado, en una casa con piso de tierra, sin agua corriente ni cloacas. Dormía, con un hermano mayor y con sus padres, en un dormitorio separado del comedor y la cocina por un trozo de tela. A mí nunca me impresionó que fuera pobre, pero sí que sus padres fueran viejos. Los míos, que no llegaban a los treinta, me parecían arcaicos. De modo que la madre de Luisa, que tendría 55 y tres dientes, y su padre, un albañil ínfimo de más de 60, debieron impresionarme como dos seres al borde de la muerte.
No sé en qué se iban las horas cuando estábamos juntas, pero sé que éramos inseparables. Yo tenía nueve años cuando le ofrecí mi juego de mesa favorito a cambio de que me enseñara cómo se hacían los bebés. Dijo que sí y, en el asiento trasero del auto de mis padres, la acosé a preguntas acerca de la rigidez y de la forma y de los agujeros, hasta que sollozó de vergüenza. Cuando terminamos, no le di nada: ni mi juego ni, me imagino, las gracias. No sé por qué era mi amiga. No sé qué le dejé. Qué di.
Un resumen muy torpe –y muy injusto– diría que Madame Bovary cuenta la historia de Emma, una mujer casada con Charles Bovary y madre de la pequeña Berthe, que se enreda en amores con un hombre llamado Rodolphe, con otro llamado Léon y que, finalmente, envuelta en deudas y a punto de perderlo todo, se suicida tragando polvo de arsénico.
Yo leí Madame Bovary a los quince y durante mucho tiempo creí que había entendido mal. Porque la tal Emma no resultó ser el gran personaje literario que esperaba, sino una mujer tan tonta como las chicas de mi pueblo, que construían castillos en el aire solo para ver cómo se estrellaban contra la catástrofe del primer embarazo o del segundo empleo miserable. Emma Bovary era una pájara ciclotímica que se dedicaba a arruinarse y arruinarle la vida a todos en pos de un ideal que, además, no quedaba claro. Porque ¿qué cuernos quería Emma Bovary? ¿Ser monja, ser virgen, ser swinger, ser millonaria, ser madre ejemplar? No me importaba que hubiera sido infiel (de hecho, esa me parecía la mejor parte del asunto), pero la cursilería rampante de sus ensoñaciones me sacaba de quicio. Emma fantaseaba con Rodolphe en el mismo grado de delirio con que mis compañeras y yo fantaseábamos con John Travolta, solo que, allí donde mis compañeras y yo sabíamos que John Travolta era un póster, ella ni siquiera era capaz de darse cuenta de lo obvio: que Rodolphe no era un hombre para enamorarse sino uno de esos patéticos galanes de pueblo que tragaban mujeres y escupían huesitos (y de los que, a decir verdad, Junín estaba repleto). La demanda devoradora con que se arrojaba sobre Léon –pidiéndole que le escribiera poemas, que se vistiera de negro, que se dejara la barba– no me producía emoción sino vergüenza ajena, y los arrebatos que la hacían fluctuar de madre amorosa a madre indiferente, de esposa amantísima a mujer desamorada, me resultaban agotadores. Trasvasados a la vida real, todos esos rasgos daban como resultado una mujer insoportable.
Pero, así como me molestaba el estado de humillante desnudez emocional en el que Emma Bovary se entregaba a sus amantes, me parecía muy auténtico que su hija Berthe no le hubiera reblandecido el corazón y muy razonable que tuviera sexo, fuera de su matrimonio, no con uno sino con dos hombres. Y su suicidio, coronado con la muerte del marido y la orfandad desamparada de su hija, era de un egoísmo tan sublime, tan salvaje, que resultaba deliciosamente real.
Pero entonces, a fin de cuentas, ¿Emma Bovary era buena, era mala, era cobarde, era valiente, era mediocre? ¿Por qué no me daban unas ganas locas de ser ella, así como me habían dado ganas locas de ser Tom Sawyer o Holden Caulfield o la Maga?
Ahora, después de todos estos años, resulta sencillo saber qué pasó. Y lo que pasó fue que Emma Bovary me insufló enormes dosis de confusión, en una época en la que yo ya tenía confusión en dosis monumentales.
***
Cuando Luisa cumplió catorce años, sus padres –que a pesar de todos
mis pronósticos no se habían muerto– le dieron permiso para salir de
noche, usar maquillaje y ponerse tacos altos. Aunque me desilusionó
descubrir que se maquillaba poco y usaba tacos discretos, su incursión
en la vida nocturna me permitió entender los usos y costumbres de las
discotecas, saber cuándo era prudente responder con entusiasmo a un beso
de lengua o cuán abajo era “demasiado abajo” para la mano de un varón.
Cuando salíamos a caminar por el centro, yo me enrollaba la falda en la
cintura para que hiciera efecto mini y Luisa me prestaba su pintalabios
con sabor a fresa. De todas las cosas que la evocan, nada me empuja tan
agresivamente hacia ella como el recuerdo de esa sustancia pegajosa que
me untaba en los labios y que me hacía sentir la más temible, las más
brutal de todas las potrancas. Pero, por todo lo demás, no podríamos
haber sido más diferentes. A mí me gustaba leer y a ella no, a mí me
gustaba escribir y a ella no, a mí me gustaba el cine y a ella no, yo
era vulgar y ella no, yo era huidiza, ladina, oscura, difícil, taimada,
arisca, bruta, brutal, furiosa, feroz, arbitraria, y ella no. Hay una foto en la que estamos juntas: yo llevo el pelo corto, shorts rojos y una camiseta de pordiosera manchada de chocolate; Luisa lleva medias hasta la rodilla, falda con flores y camisa blanca cerrada hasta el cuello. Era una niña prolija; yo, un demonio unisex. Sin que ella me hubiera hecho jamás el menor daño, yo podía repetir durante mucho rato la palabra “paja”, solo para verla enrojecer.
No sé por qué era mi amiga. No sé qué le dejé. Qué di.
Es la primera vez que cuento esta historia, demasiado llena de realidades ajenas. Cada vez que me falla la memoria o creo resbalar entre recuerdos falsos, llamo a mi padre y le pregunto, aun cuando sé que las cosas de la muerte le hacen mal. En julio de este año, mi padre y su amigo Carlos, el hermano mayor de mi amiga Luisa, pasaron un domingo pescando. Una semana después, Carlos se murió de cáncer. Pero, aunque sé que las cosas de la muerte le hacen mal, cada vez que me falla la memoria, o creo resbalar entre recuerdos falsos, llamo a mi padre y le pregunto por la hermana muerta de su amigo que recién murió. Y lo hago porque de eso vivo –de preguntar para contar historias– y porque esa es la vida que quiero tener. Con todos y cada uno de sus muchos, de sus muchísimos daños colaterales.
***
Escribí siempre, desde muy chica. En cuadernos, en el reverso de las
etiquetas, en blocs, en hojas sueltas, en mi cuarto, en el auto, en el
escritorio, en la cocina, en el campo, en el patio, en el jardín. Mi
vocación, supongo, estaba clara: yo era alguien que quería escribir.
Pero, si la escritura se abría paso con éxito en ese espacio doméstico
–el jardín, el patio, el cuarto, el escritorio, la cocina, etcétera–, no
tenía idea de cómo hacer para, literalmente, sacarla de allí: de cómo
hacer para, literalmente, ganarme la vida con eso. ¿Estudiando letras,
ofreciendo mi trabajo en las editoriales, empleándome en una
hamburguesería y escribiendo en los ratos libres? Si durante mucho
tiempo esa incertidumbre permaneció agazapada, cuando cumplí quince
años, y tuve que pensar en el futuro, los diques se rompieron y pasó lo
que tenía que pasar: angustia y confusión cubrieron todo. Y, en medio
del desastre, me aferré a dos abstracciones peligrosas: mi optimismo
oscuro y la certeza de que, entre la espada y la pared, siempre podría
elegir la espada. Fue en esos años confusos cuando llegué a Madame Bovary. Y, ya saben, pasó lo que pasó.
Luisa, mientras tanto, terminó el colegio secundario, empezó a trabajar como secretaria de mi padre y, paralelamente, ingresó a un profesorado de biología en Junín. Eso le permitiría ahorrar algún dinero y tener una profesión para marcharse después a estudiar, más y mejor, a un prestigioso instituto de biología en Buenos Aires.
Quiero decir que Luisa tenía un plan. Y que yo, en cambio, no tenía nada.
***
Es 7 de agosto y, mientras escribo, me topo con un texto llamado
“Contra Flaubert”, del escritor chileno Rafael Gumucio, que dice que Madame Bovary
es, para Flaubert, “una venganza contra su padre, contra sus tíos,
contra toda la ciudad de Rouen y sus alrededores pero, más ampliamente
aún, es una novela contra la gente que trabaja y tiene hijos, contra las
mujeres infieles, pero también contra los hombres fieles, contra los
libros, contra las monjas, contra los republicanos, contra las carretas
de bueyes, los jueces, los boticarios y contra la ley de gravedad”. Y,
mientras leo, pienso que hace falta la mitad de la vida para entender
cosas que suceden en minutos.
***
Tenía diecisiete años cuando dejé Junín para irme a Buenos Aires y
estudiar una carrera que me importaba poco pero me permitiría vivir
sola, hacerme adulta, tener algo parecido a un plan. Luisa se quedó en Junín, estudiando su profesorado, trabajando con mi padre, y empezó a noviar con un chico que, como ella, tenía nombre de viejo: Rogelio. Poco después, quedó embarazada y se casó.
No recuerdo haber ido al casamiento pero sí que, dos años más tarde, durante una de mis visitas a Junín, nos encontramos y me contó que iba a renunciar al empleo y a dejar por un tiempo los estudios para mudarse a un pueblo de 900 habitantes llamado Germania, donde su marido había comprado una farmacia. Recibí la noticia como si algo terrible fuera a sucederme a mí, pero Luisa parecía feliz y se reía, y yo pensé que a lo mejor no la había conocido nunca.
***
Pienso ahora que Madame Bovary es, quizás, una novela contra
los hijos, contra el futuro, contra las ilusiones, contra la
intensidad, contra el pasado, contra el porvenir, contra las ferias,
contra los carruajes y contra los ramitos de violetas: una novela contra
sí misma cuyo milagro mayor reside en la eficacia con que inocula en
sus lectores la incondicionalidad fulminante que solo producen
personajes como Emma o como, digamos, Hannibal Lecter: una
incondicionalidad incómoda, generada por todos los motivos equivocados,
pero absolutamente radical. Para decirlo simple: aunque yo nunca la
querré, le seguiría los pasos hasta el más mísero confín.
***
Luisa se mudó a Germania a fines de los años ochenta. El pueblo, a
unos 100 kilómetros de Junín, estaba por entonces unido al mundo por un
camino de tierra que se volvía intransitable con la lluvia. Ella hacía
de madre y atendía la farmacia de su esposo mientras yo, en Buenos
Aires, seguía desorientada pero ardía eufórica, rodeada de nuevos amigos
que tenían hábitos dignos de jinetes del apocalipsis. Y, en algún momento, supongo que simplemente la olvidé.
No sé dónde ni cómo escuché por primera vez la palabra “bovarismo”. Una definición a mano alzada permitiría repetir con Wikipedia que el bovarismo es “el estado de insatisfacción de una persona, producido por el contraste entre sus ilusiones y la realidad, que suele frustrarlas”. Hoy, mientras escribo, pienso que Luisa ya no está entre los vivos, pero que Emma Bovary, con sus volcánicas contradicciones, con sus arrebatos, con su desmesurado bovarismo, sigue viva. Para mi infinito deleite, para mi profunda indignación.
***
Cada tanto llegaban, desde Germania, noticias tristes: el camino de
tierra se hacía a menudo intransitable; la farmacia no marchaba bien y
tenía deudas, y Luisa, otra vez embarazada, había abandonado los
estudios. En Buenos Aires yo había terminado una carrera que jamás ejercí y, confiada en mi optimismo oscuro y en mi teoría de la espada y la pared, había dejado un relato en el diario Página/12, donde el director lo había publicado y, sin saber nada de mí, me había ofrecido empleo. Así, de un día para otro, en 1991, me hice periodista y entendí que eso era lo que siempre había querido ser y ya nunca quise ser otra cosa.
Entonces, un día de un mes de un año que no sé precisar, mientras regresaba del periódico o me apuraba para llegar al cine o cocinaba arroz o quién sabe, la mejor amiga de mi infancia caminó hasta la trastienda de la farmacia de su marido, hundió la mano en un pote de arsénico y comió, comió, comió.
Fue mi padre el que llamó para avisarme.
***
Del velorio, que se hizo en Junín, recuerdo poco. Sé que la toqué,
porque tocarla me parecía respetuoso: era una forma de decir “No me das
asco”. Luisa tenía los labios unidos con pegamento y una tela de
broderie blanca, en torno al cuello, que me enfureció porque la hacía
parecer idiota. Después, alguien me dijo que era para cubrir las
manchas. En algún momento escuché un grito que llegaba desde la calle:
“¡Asesino hijo de puta”. Cuando me asomé a la puerta vi que los
parientes, los amigos, los vecinos, se agolpaban en torno a Rogelio, el
marido de Luisa, que trataba de bajar de un auto. Se decía que le había
sido infiel y la conclusión de todos era obvia: Luisa se había matado
por su culpa porque, de otro modo, las chicas como Luisa no se matan. Pero yo hacía rato sabía que sí.
Que bastan un error y un cruce de caminos.
No recuerdo haber ido al cementerio pero dice mi padre que fui y que, incluso, ayudé a cargar el ataúd.
Después supe que, antes de morir, Luisa rogó con desesperación que la salvaran, pero no pudieron llevarla a un hospital porque los caminos estaban anegados.
***
Y ese, así, fue el final de todo. No hay conclusión, no hay fuegos de artificio. No hay epifanía. No se sabe, en fin, qué pensar.
Yo, la chica oscura con la cabeza intoxicada por fantasías descomunales, tuve la vida que quería tener. Luisa, la chica buena y sencilla que al fin solo quería casarse y tener hijos, está muerta. Fin de la historia.
¿Conclusiones? De tan obvias, dan asco: que la más potencialmente bovarista de las dos terminó siendo la menos bovariana del asunto. Y que la menos bovariana de las dos resultó una bovarista literal.
¿Hace falta decir, también, lo evidente?
Luisa se murió en un mundo en el que no había internet ni doctor Google. Y fue por la divina gracia de Emma Bovary como supe, por entonces, que durante mucho rato después de tragar el arsénico mi amiga no tuvo más síntoma que un desagradable sabor a tinta, y que más tarde llegaron, en este orden, las náuseas, los vómitos, el frío glacial, el dolor en el abdomen, los vómitos de sangre, los calambres, la asfixia.
Los años pasaron y, en algún momento, Madame Bovary dejó de ser para mí un libro sobre gente mediocre que se cree especial y empezó a ser un comentario implacable sobre la humillación y el amor, una advertencia feroz sobre la importancia de nuestras decisiones y sobre el peligro de estar vivos.
Yo casi no pienso en Luisa. No veo a sus hijos. No he vuelto a ver a su marido. Pero Madame Bovary forma parte de lo que soy. O, para no parecer tan rimbombante, digamos que me dejó huella. O, para parecer todavía menos rimbombante, digamos que es probable que mi lema anarcoburgués –hacer lo que me da la gana sin joderle la vida a ningún prójimo– sea una reacción a aquellas primeras lecturas en las que Emma Bovary me parecía un mecanismo, desorientado y caníbal, que lo devoraba todo en pos de una ensoñación confusa, sin detenerse a pensar en los daños, en los temibles daños, en los inevitables daños colaterales.
Han pasado muchos meses desde la tarde de abril en que empecé a tomar estas notas, y años desde que era una adolescente con angustia y sin un plan. Y, otra vez, no hay conclusión, ni epifanías. Hay evidencias: Luisa está muerta, y Madame Bovary, como una máquina de atravesar los siglos, me sigue susurrando su mensaje voltaico, su terrible canción: cuidado, cuidado. Cuidado.
Nota: este texto fue leído en el ciclo de Conversaciones Literarias en Formentor, en la mesa redonda “Grandes damas y mujeres fatales”. Los nombres de algunos personajes fueron modificados para la publicación de este texto.
(Buscar un título nuevo, este no me gusta)


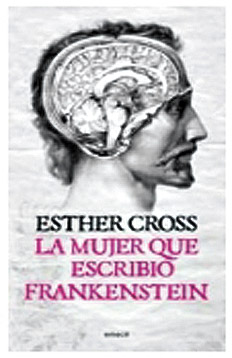 La mujer que escribió Frankenstein. Esther Cross Emecé 200 páginas
La mujer que escribió Frankenstein. Esther Cross Emecé 200 páginas